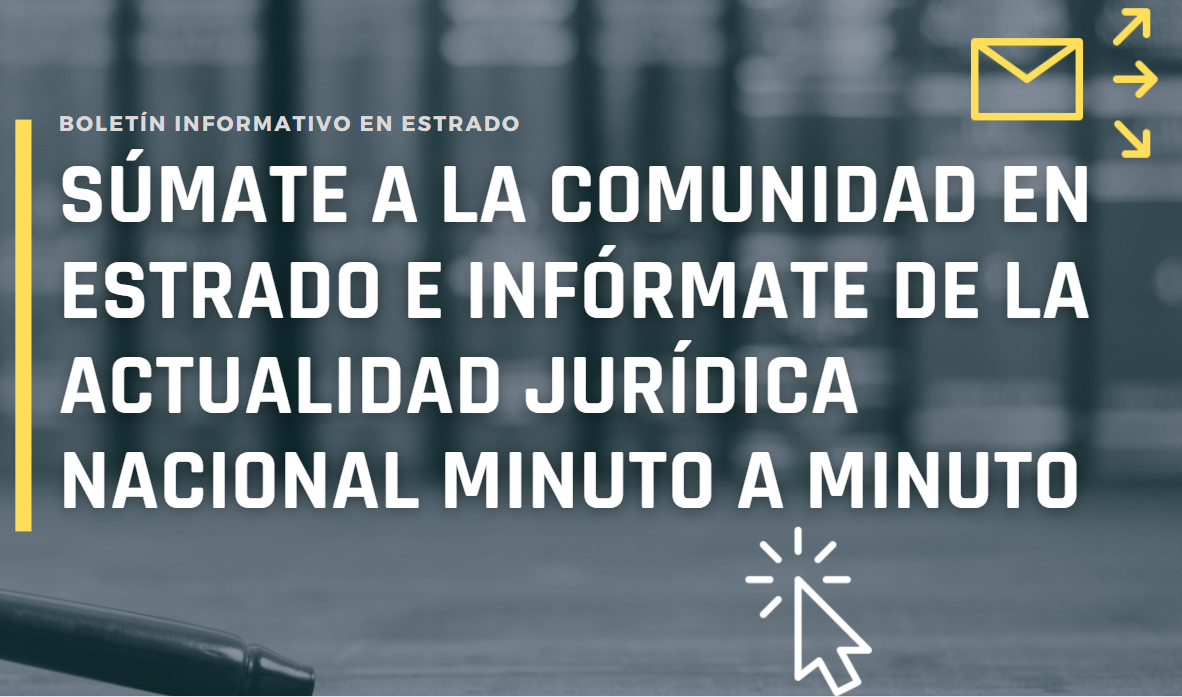Luis Alberto Pacheco Mandujano. Profesor de Filosofía del Derecho y Derecho Penal en la Universidad de San Martín de Porres (Lima).
“Todas las mañanas salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo. Después de la explosión, me paso el resto del día juntando los pedazos. Ahora les toca a ustedes. ¡Salten!”
Ray Bradbury, Zen en el arte de escribir.
Martín Agudelo Ramírez, cineasta colombiano que se ha abierto –y legítimamente ganado– un importante espacio en la cinemateca latinoamericana, ha presentado no hace mucho en su ciudad de origen, Medellín, su reciente producción fílmica titulada Un camino para Tomás.[1]
No soy especialista en el análisis de producciones del séptimo arte, acaso sí un aficionado motivado por la estética y temática del buen cine. Desde mi adolescencia me jacto de ser poseedor –gracias a Dios– de un buen gusto por las buenas películas. No suelo, por eso mismo, asistir a los cinemas, encender el televisor o, ahora, abrir el Netflix en el ordenador para ver películas comerciales, sobre todo si se trata de aquellas que son portadoras de excesos de toda índole. Esa clase de filmes que generalmente gustan a tutti quanti me empalagan hasta causarme mareos cuando no vaguidos existenciales, lo cual, hasta cierto punto, suelo pasar por alto porque, al fin de cuentas, puedo solucionar el problema apagando la tele o ingiriendo un gravol, y ya. Pero lo que me resulta a peor en tales producciones, y que definitivamente no puedo tolerar, mucho menos perdonar, es su manifiesta vocación por acribillar un ars magna tan bello como lo es el cine. Por esto, y por razones de higiene mental, voy al cine –quiero decir iba, pues ahora resulta imposible hacerlo por culpa de la pandemia– sólo cuando merece la ocasión y, de la misma manera, no veo televisión desde hace poco más o menos tres lustros. Lo poquísimo que veo en ella, en todo caso, es fruto de una necesaria e ineludible pretería.
De manera que cuando, por esas excepciones de la vida, encuentro algo bueno para pensar, meditar, entender –sobre todo– y ver, celebro el acontecimiento hiperbólicamente. Y es esto, precisamente, lo que me ha sucedido siempre con las producciones (entre trípticos y cortos) que nos ha venido regalando don Martín, como en el caso de Un camino para Tomás que ahora, desde mi condición de lego en la materia, he de comentar.
Desde mi posición profana, entonces, y tan sólo como espectador –un buen espectador, eso sí–, me animo a lanzarme al ruedo de los conceptos como un espontáneo que no pretende hacer pasar sus consideraciones como si fuesen expresiones de un crítico profesional de cine; lo que no soy. Me lanzo al ruedo como poseedor de un espíritu sensible que reacciona ante aquello que es axiológicamente valioso.
Siendo esto así, comienzo, pues, comentando lo mucho que me satisfizo, de inicio, el uso del formato IMAX en el film, formato cuyo empleo permite visualizar una película mucho más claramente, con imágenes de considerable mayor amplitud y de mejor resolución que los sistemas de películas fotográficas convencionales. El cuadro fílmico y la luminiscencia presente en él, incluso durante las escenas de menor brillo, combinan en esta cinta, para mi gusto, en un amalgama de saque que acaricia suavemente el detalle de la perfección visual, fuertemente llamativo, que, al presentar –además– figuras y sonidos de naturaleza, preparan un ambiente epicéntrico en el que hace su aparición un Tomás adulto, manifiestamente desubicado, no sé si temeroso, pero ciertamente sí confundido y perdido en el cosmos pletórico de un éter que –se advierte– densifica el ambiente, que asfixia el alma del protagonista y con la de él, la nuestra. Y mientras ello acontece, el fondo musical de nota ataráxica y resonancia calina, nos evoca en kunderiana paleta gris la insoportable levedad del ser de nuestro protagonista.
Ya aquí mismo, y tan sólo por lo antedicho, he de confesar impertérritamente que todo este holismo flogista me atrapó de inmediato –como en su momento hicieron conmigo las novelas de Gabo–, absorbiéndome subsuntivamente al interior del ánima del personaje.
Secuestrado así en el ex-sistente de nuestro sufriente, casi me resultó posible sentir el aura insufrible, sumamente pesada, que rodeaba la coronilla de este Tomás inicial, cuyo avance a tientas en el camino de un paisaje boscoso, con caminar lento y rengo, como quien da pasos en un sendero de iluminada obscuridad, daba cuenta de la búsqueda de un algo indefinido, desconocido, de un sabrá Dios qué. Tomás, evidentemente, no sabía qué buscaba, pero aun así iba al encuentro de ese algo, de un ápeiron, quizás.
Semejante búsqueda, me parece, atisbó de a poco y mucho, en un proceso de lenta rapidez fotográfica (si se me permite el oxímoron que se me acaba de ocurrir), el pasaje que habría de llevar, in crescendo, del Tomás que nacería de golpe a un mundo real, imperfecto, doloroso y más tarde sufriente por la –traicionera– muerte de su padre, al Tomás joven que seguiría padeciendo, ahora, desde la traición que la vida jugaría perversamente con él, hasta llegar al Tomás adulto que se verá compelido a responder negativamente a la pregunta que, según Camus, deviene la más importante de todas las cuestiones: ¿vale la pena vivir la vida? Tomás siente que no. Por eso tomará la decisión fatal que le llevará de un –literal– tiro a la presencia de una muerte blanca, sedosa, femenina, covachera y osca, pero decrépita y aun así extrañamente complaciente; tanto así que, incluso, le regalará la aporética oportunidad de decidir cuándo vestir su mortaja.
Tras la ofertada posibilidad, Tomás será incitado a salir, pero no huyendo, sino más bien resoluto, templado y firme a dejar atrás las indecisiones que definieron y caracterizaron su badulaque personalidad, para comenzar a vivir, dejando atrás su patética y tanática existencia, e incluso hasta su propio suicidio, para, tal vez –se me antoja pensar así–, despertar a una primera vez en todo… y vivir. Tomás se holometabolisa aquí, entonces, pareciéndonos Diógenes. El de Sínope, claro.
Me parece, sin embargo, que la metáfora de la autoeliminación, con ese símbolo tan violento pero significativo del disparo en la sien, constituye en esta magnífica película el momento, la situación límite (diría Kierkegaard), que empuja a Tomás a decidir vivir realmente y por primera vez. La muerte simbólica es aquí antinómica, paradójica y dialécticamente evidente: se trata del acto mayestático, revelador, con el que despide a su yo pretérito, en tanto da la bienvenida a la vida. ¿Es ésta una contradicción difícil de comprender? En verdad, no. Baste recordar aquí el sentido significativo del bautismo cristiano que supone morir al pecado como condición indispensable para nacer a la vida verdadera, esa misma que la muerte ya no le puede arrebatar de ninguna manera el alma de nadie a Dios, porque ella se ha alejado del pecado (al menos del pecado original). Tal vez sea esta la razón –digo, es un decir– por la cual se encuentra en esta parte de la historia la letanía de 1 Cor. 15: 54-56, recitada dramáticamente por la madre de Tomás: —Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que escrito está: «La muerte ha sido devorada por la victoria». «¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» Pues, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Hasta ese punto, empero, cierto es que lo contado deviene narración en tercera persona: él. Pero, ¿qué hay del nos? Pregunta pertinente que surge espontáneamente porque no obstante el dolor que a corazón abierto nos presenta en una sola persona el protagonista del corto, acontezca quizás que, de alguna manera, todos llevamos algo de Tomás en el alma. ¡Sí! De alguna extraña forma llegamos a crearnos, para sentir dolor –como Tomás lo hace consigo mismo–, desgracias sólidamente autoinfligidas que agarrotan el ser en primera instancia, que parecen trabas escatológicas insuperables, imposibles de remontar, y que nos extraen de la claridad inmanente a la luz para hundirnos en la sombría oquedad de la soledad, hasta que la razón y el espíritu maduran y, de consuno, las desenmascaran y descubren como meros medios –que es lo que las tribulaciones, con sus desesperanzas, realmente son–, medios que nos catapultan con robustez a encontrar la senda que lleva al inicio del verdadero camino. Al final, todo lo sólido se desvanece en el aire –Alles Ständische und Stehende verdampft, Marx dixit–; qué duda cabe.
Y si esto es así, el sentido teleológico del film –todos los buenos film tienen uno– conlleva una apodíctica lección: el tropo de marras, que no es metonimia ni sinécdoque, nos obliga a aprehender la distinción ontológica que separa y distancia el hecho de elegir vivir de veras, de la circunstancia natural del alumbramiento con el que, como en la reminiscencia de Tomás, nacemos de nuestras madres, circunstancia de la cual no tenemos –como no la habría podido tampoco tener él– capacidad de elección alguna. En efecto: una cosa es ser dado a luz a la vida, pero otra muy distinta es nacer a ella. Uno es el significado del dolor con el que se pasa a vivir de veras al mundo y otra antagónicamente diferente es aquella punzada que se causa a la madre al nacer. Podría, por tanto, decir Tomás, sintiéndose genésico veterotestamentario: —Ahora elijo lo primero; lo segundo no lo elegí, por eso compensé la injusticia de la inconsulta causando dolor de alumbramiento a mi madre.
Se trata entonces de cómo es que el parto representa en esta historia el sueño –por ahora profundamente dormido– que todo ser humano, si de veras es humano, posee: no es la libertad per se lo que se anhela (mucho menos en una era de libertinaje como la nuestra); lo que apetece es encontrar, conocer y asir el sentido de la existencia, en una palabra, traer para nos, y en concreto vital, aquel ser-para-sí del que nos hablaba con magistral elocuencia Jean-Paul Sartre. En una palabra: necesitamos saber no tanto por qué sino para qué estamos aquí. Es imposible, cuando no absurdo, pretender conocer algo tan incognoscible como aquello; lo segundo implica un poder: el poder de la transformación. Sólo conociendo la respuesta a la segunda cuestión, o creyendo al menos que la conocemos, podremos diseñar, dirigir y señalar el curso de nuestra existencia. Sin este significado ontológico de la vida, ¿realmente tendría sentido alguno ser portador de libertad? Sin la concreción de tamaño sueño, definitivamente no. Es un error creer que libertad es ens a se. ¡Es que no! No es ella noúmeno; es accidente del ser en tanto éste es descubierto, conocido y dominado por quien es.
Por eso siento que era de todo punto de vista necesario que la película culminase con algunas profundas reflexiones referidas a los sueños y a la realidad. Paradójica relación ésta, ¿cierto? Y es que, en efecto, como nos lo recuerdan los últimos versos de la Jornada Segunda que dan el título a la célebre obra de Calderón de la Barca: “¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”.
Tomás ya no es, al final, Diógenes; es Segismundo. Y es precisamente esto último lo que toca en las fibras más íntimas de mi espíritu, porque sientome también así: Segismundo. Es lo que me acerca mucho a Tomás: es mi komorebi (木漏れ日), esa metafísica y gorgiana experiencia vivencial que aprehendida y comprendida únicamente por el alma más sintiente que cogitante se hace, a pesar de lo que se quisiera, imposible de transmitir, imposible de comunicar.
Por último, no obstante la feliz y grata impresión que este cortometraje ha causado en mí, debo admitir que parte del puzzle del relato sub examine me ha quedado aún incompleto. Mas no por falta de piezas en el juego. En verdad, debo decir que me ha quedado así truncado porque no logré articular las piezas finales que me sobraron en la narración. Verán: si en la recitación de la epístola paulista se silogisa que el aguijón del pecado es la muerte y, a su vez, ésta es la ley, de lo que llanamente se sigue que el aguijón del pecado encarna en la ley, reflexión a la que se suma que en determinado momento Tomás maldice enérgicamente al Derecho (la ley), me pregunto entonces si acaso en esta particular escena hemos presenciado la insinuación de un sentimiento que, por alguna razón para mí desconocida, proviniendo de don Martín Agudelo, al alimón jurista y jusfilósofo de polendas, trasunta en boca de Tomás –notorio alter ego suyo, al menos en lo que aquí respecta–, por medio de quien reniega de la carrera abrazada, despreciando sin tapujos y con conmovedor estremecimiento su pasión original: el Derecho. Si así fuere, no me atrevo a especular sobre las causas de semejante apostasía intelectual que comparece aquí, tardía y dantescamente. Posiblemente no sea necesario meditar más de lo debido sobre el particular, amén de suponer que se trata no más que del grito liberador de un alma que, acaso freudianamente, se autoexorciza de algunos demonios internos que, azotando el alma desde los campos romano-germánicos incubadores del Jus, deben ser expulsados, pues su presencia no encuentra más sentido en su vida que el que otrora –y no ya más– tuvo.
Muy probablemente en lo anterior no tenga posibilidad de encontrarme en lo cierto; sin embargo, conociéndolo en cierta medida como lo conozco, creo que no me equivocaría si por otro lado asevero que las figuras de la madre doliente y el padre ausente efluvian de la propia vivencia de don Martín Agudelo. El cameo suyo poco antes del término de la película confirman mi sospecha. Tomás es una parte de Agudelo y Agudelo está muy presente en Tomás. Pero si yerro también en esta conjetura y no opera biyección alguna entre ellos, tal vez se acepte que sí, al menos, se encuentra en aquellas figuras reflejos pálidos y más o menos cercanos entrambos.
En suma cuenta, pues, me encantó la película. La recomiendo con ardor. Me recordó la punzante y profundizadora genialidad de Tarkovsky, la angustia complicada, desgarrada y cínica de Kieslowski y el incomprendido auxilio gemido por un Cioran densamente pesimista, rayano deletéreo, necrofílico. Además –y es lo más importante–, en Un camino para Tomás se encuentra la madurez del cineasta que, en la combinación de figuras oníricas como la desnudez del alma (reflejada en la desnudez de un ensueño onanista), en el acopio de experiencias personales poseedoras de dolores, satisfacciones y esperanzas, en la tratativa discordante de la vida y su ausencia, y siendo dueño de una notable visión proyectiva que lo define como un gnoseólogo profesional, siente el cine, el verdadero cine, indesligable, inextricable e indisolublemente unido al alma. La vida y la muerte son por tanto, en la estética docente y clarificadora de Martín Agudelo, innegables estadíos reales, contradicciones no antagónicas del ser. Es idealismo objetivo, idealismo que, en medio de un subjetivismo invasivo y degradante de la condición humana que desde los establishment políticamente correctos del mundo se nos ha impuesto por la fuerza y que hemos aceptado mansa–y mensa–mente, merece ser reconocido y valorado por el peso específico de su meritorio e inestimable contenido existencial. Como cineasta, Martín Agudelo Ramírez se muestra listo y preparado para entregarnos un largometraje. Personalmente, lo espero con ansias.