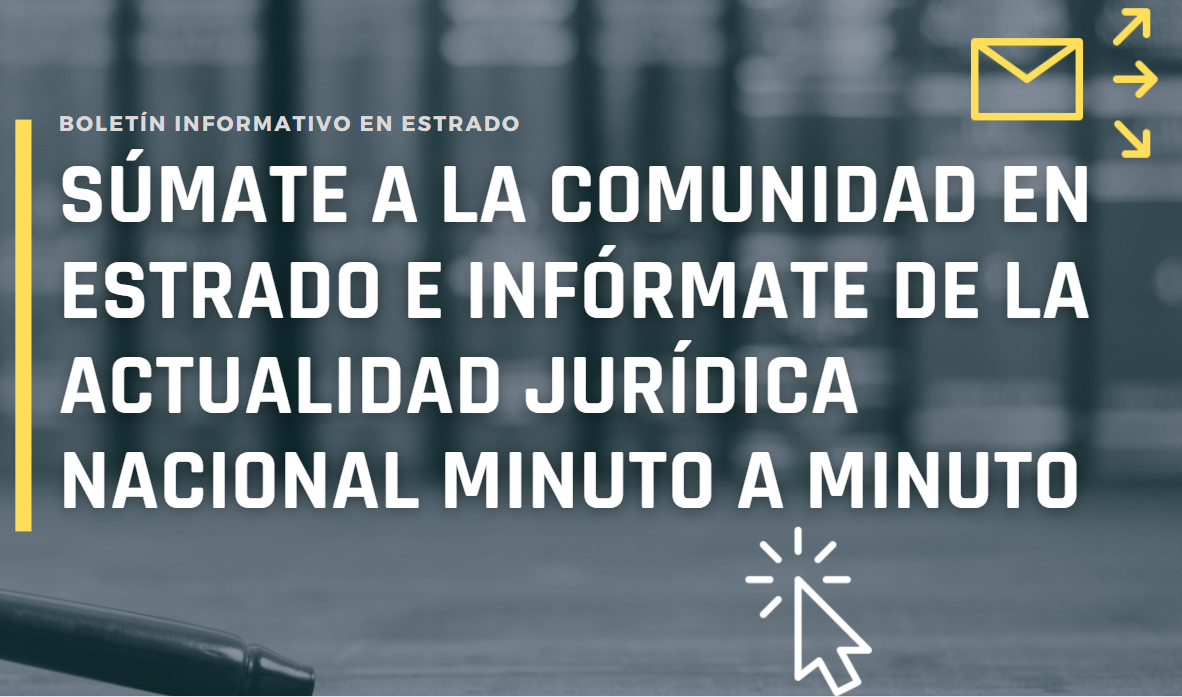Sergio Fuenzalida Bascuñán. Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Chile; Máster en Derecho Constitucional e Instituciones Públicas por la Universidad Diego Portales, Chile; Doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile.
Es conocida la caracterización que hace Aristóteles del hombre como un ser naturalmente social o político. Con ello no pretendía afirmar que toda persona se dedique o tienda naturalmente a la actividad política en el sentido moderno del término, ni que la sociedad humana sea un hecho dado desde el origen. Todas las estructuras sociales, y, por cierto, la ciudad, son el resultado de un proceso de desarrollo desplegado en el tiempo. Que esas estructuras sociales existan ‘por naturaleza’, apunta, de acuerdo con el pensamiento aristotélico, “al hecho de que es sólo en el marco de dichas estructuras y de la mediación cultural que ellas facilitan como puede el hombre llegar al pleno despliegue de las capacidades naturales que lo distinguen de los demás vivientes y, con ello, a alcanzar plena conformidad con su propia naturaleza” (Vigo, 2006). Por eso, el filósofo postulaba la “anterioridad ontológica de la ciudad”: como realidad inscrita en la naturaleza del hombre: ella preexiste con anterioridad a su emergencia histórica y da cumplimiento al “último estadio del proyecto humano”, cual es la felicidad (Godoy, 2012).
A partir de ese pensamiento, aunque no necesariamente subscribiendo todas sus dimensiones, podemos sugerir que somos seres dependientes. Existimos con otros y de otros, lo cual es especialmente claro en las etapas cruciales de la vida. Vivir en aislamiento no permite desplegarnos como seres humanos. No podemos tener una vida buena a menos que lo hagamos en cooperación con otros (Alexander & Peñalver, 2012). Las personas “sólo desarrollan sus capacidades característicamente humanas en la sociedad” (Taylor, 2005). Al margen de la comunidad, o al menos de cierto tipo de ellas, las capacidades distintivamente humanas no pueden desarrollarse.
Nuestra más fundamental experiencia humana (Dussel, 1977), como también la posibilidad de autovaloración (Honneth, 1997) (Taylor, 1997), están fundados en el reconocimiento intersubjetivo que se estructura dentro de la experiencia social. De ahí que es necesario distinguir claramente entre el concepto de autonomía humana, que se construye intersubjetivamente, y la noción de independencia y control sobre sí mismo, que apunta a la autoafirmación de un individuo soberano, propia de la filosofía libertaria (una expresión radical del liberalismo).
No somos autosuficientes ni menos soberanos. Es con los demás que desarrollamos las habilidades de percepción y deliberación que hacen posible la autonomía (Alexander, 2019). Por eso, la concepción que postula que el hombre tiene una “prioridad ontológica y de finalidad sobre la sociedad y el Estado” (Guzmán, 1965), no solo resulta poco plausible sino también peligrosa como fundamento de nuestra organización política.
En las interacciones con nuestro medio está la clave para arreglar nuestra convivencia y pensar nuestros derechos constitucionales. En relación con éstos, nos olvidamos muchas veces de que al momento de consagrar un derecho al mismo tiempo estamos configurando un deber exigible a los demás miembros de la comunidad política de respeto a ese interés protegido. Y una obligación al Estado en orden a garantizarlo. Ambas dimensiones (derecho-obligación) no existen la una sin la otra, y, por lo mismo ambas deben ser justificadas desde un punto de vista moral y político. No sería sensato, por ejemplo, reconocer un derecho de propiedad sobre algo en términos tales que, por ejemplo, la obligación consecuente de no interferir sobre ese dominio pueda acarrear el hambre o la enfermedad de todos los que quedan excluidos del uso y provecho de ese bien. Mucho menos que el Estado deba garantizar el interés propietario en esas circunstancias.
El lenguaje de los derechos puede servir para afirmar la idea de un ser soberano, independiente de la comunidad, como una especie de barrera o trinchera a la intervención de los demás o de la autoridad en mi vida, mi libertad y mis bienes. O los derechos pueden ser entendidos (sin olvidar del todo la dimensión de restricción al poder social) como un vehículo para articular e institucionalizar los valores centrales de una sociedad, incluyendo la autonomía personal, como capacidad de interacción creativa desde la “naturaleza encarnada, afectiva y relacional de los seres humanos” (Nedelsky, 2012).
Dado el hecho de la sociedad humana, y las necesarias relaciones y dependencias que se articulan en ella, la independencia propuesta por el individualismo libertario (del cual se alimentan, de manera a veces inconsciente, muchas doctrinas políticas y económicas), no se puede lograr sino a costa la dominación de unos contra otros (Nedelsky, 2012). Para ser soberano y no depender de nadie, muchos otros(as) deben soportar el yugo del “liberado”.
Por paradójico que puede sonar, “[l]o que hace posible la autonomía no es la separación, sino la relación” (Nedelsky, 1996). Las personas se desarrollan y logran sus fines dentro de relaciones sociales que favorecen sus habilidades y talentos. Es la interdependencia; una combinación entre independencia y dependencia. Siendo así, lo adecuado es concebir a los derechos como reglas “que dan forma a las relaciones” (Singer, 2000). Y no esferas individuales que chocan unas con otras. Por eso el enfoque individualista equivoca al mediar o resolver los conflictos de derechos como extremos polarizados, en vez de potenciar relaciones de creación y sustento mutuo. Los derechos “pueden proteger a las personas y los valores que les importan, pero lo hacen estructurando las relaciones que fomentan esos valores” (Nedelsky, 2012).
Ello no implica preterir la dimensión individual de la existencia humana: se trata de llegar a un punto de equilibrio con su dimensión social, y abordar cómo se articula una con otra. El problema con el acercamiento, unilateral, del individualismo “es que no da cuenta de las formas en que nuestra humanidad esencial no es posible ni comprensible sin la red de relaciones de la que forma parte” (Nedelsky, 2012). Las teorías liberales, o muchas de ellas, no hacen de la relación el elemento central y por lo mismo resultan unidimensionales. Como dice Michéa, en la “mirada ‘relacional’ o ‘intersubjetiva’, el Otro representa tanto un horizonte positivo de mi libertad como un límite negativo de esta. El paradigma moderno solo puede integrar, por definición, esta última dimensión” (Michéa, 2020).
Resulta clave, por lo mismo, entender el verdadero sentido de la autonomía, que, a pesar de la extendida equiparación con los conceptos de independencia y autocontrol, difieren significativamente de ellos. La interdependencia es el hecho central de la vida humana y, al mismo tiempo, la cuestión crucial a la hora de garantizar la autonomía individual frente al inevitable poder colectivo. El desafío es cómo configurar patrones de relación que puedan desarrollar y sostener tanto una vida colectiva enriquecedora como una auténtica autonomía individual; crear así “un sistema de libertad”.
Y a ese respecto, la forma de concebir los Derechos Humanos puede tener efectos marcadamente diferentes en la comunidad política. La libertad de expresión, por ejemplo, puede tener un efecto positivo en una sociedad pluralista desde que el momento que permita y garantice una amplia deliberación ciudadana, aportando a la calidad de las decisiones públicas y a la legitimación del régimen político. Pero, también, puede ser devastador para el sistema democrático. La autorización indiscriminada de aporte a las campañas políticas por parte de privados, incluyendo empresas, amparada en la libertad de expresión, como lo ha entendido la Corte Suprema de EE. UU. (Caso Citizens United v. Federal Electoral Commission), es un ejemplo de esto último. En un caso, la libertad de expresión deviene en “sustancia democrática” (Ferrajoli, 2012), a través de las relaciones horizontales que configura. En el otro, bajo la comprensión de un derecho individual absoluto, la libertad se transforma en un dispositivo de dominación corrosivo de la democracia, que puede finalmente transmutarla en una plutocracia (gobierno de los ricos).
Otro tanto se puede afirmar de los derechos económicos, sociales y culturales. Una concepción privatista de éstos puede llevar al Estado a cubrir las necesidades de uno o más individuos particulares, por sobre las mismas necesidades del resto de la población. Y, del mismo modo, alterar el delicado equilibrio presupuestario del Estado o las prioridades fijadas por los órganos representativos. Porque, de paso, tampoco se nos puede olvidar que la eficacia de esos derechos, como, la verdad, la realización de todos los Derechos Humanos, penden del presupuesto público.
Tener estas consideraciones en mente puede ayudar a orientar la reflexión sobre los derechos constitucionales fundamentales. En las deliberaciones que se vienen al alero de la Convención Constitucional se jugarán diferentes concepciones de los derechos fundamentales. Tan importante como consagrarlos, es el marco normativo en que se van a inscribir. La concepción de la persona y de la sociedad del cual van a beber.