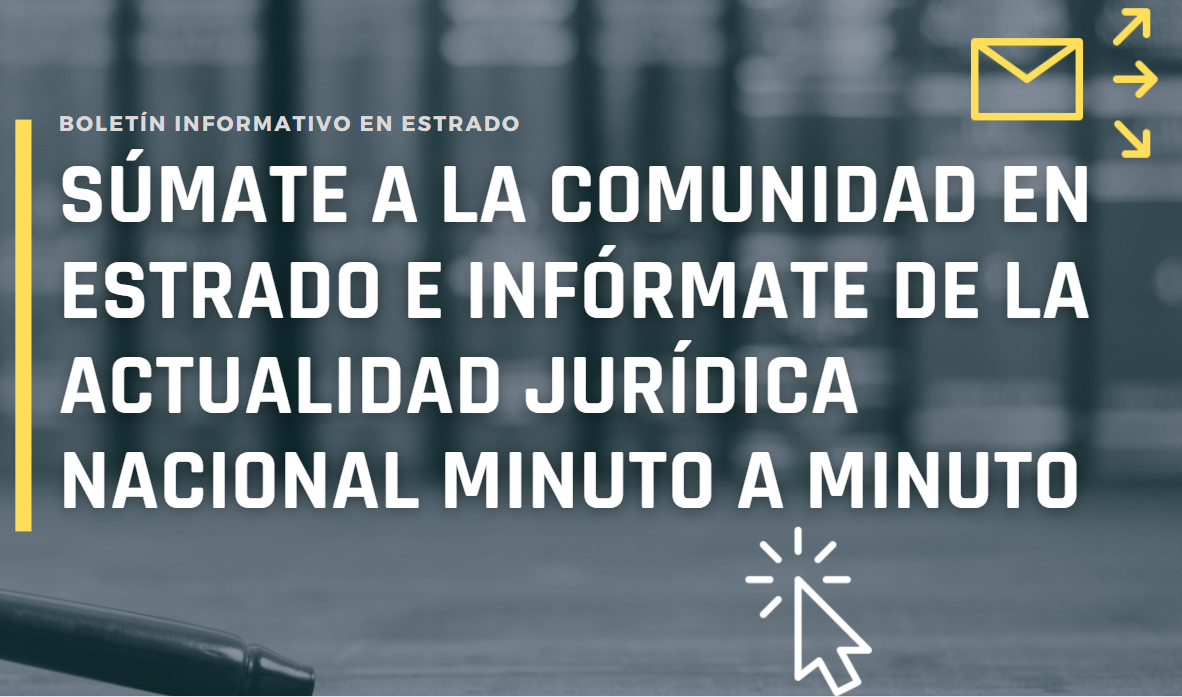Marco Billi es investigador de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).
Julio Labraña es Sociólogo. Es investigador asociado del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales y del Núcleo de Investigación-Acción en Interdisciplina y Transdisciplina para la Educación Superior (NITES) de la Universidad de Chile.
En las últimas semanas, hemos asistido al encendido debate que ha ocurrido alrededor del caso Peso Pluma. Encendida inicialmente por una columna publicada por el sociólogo Alberto Mayol, la controversia abordada el tema de si es pertinente o no que un evento de carácter público y con una fuerte presencia co-organizadora del Estado, como lo es el festival de Viña del Mar, tuviera en su parrilla un artista cuya música trata de forma explícita, y aparentemente apologética, el mundo del narcotráfico mexicano, de dónde Peso Pluma procede. Se han esgrimido varios argumentos en favor y contra de la presencia de Peso Pluma en Viña, y no siendo críticos musicales, no es nuestra intención en este texto dar un juicio particular sobre esta cuestión, sino más bien nos parece fundamental tomarla como ocasión para promover una reflexión sobre la deriva que está teniendo la política y la democracia en nuestro país.
Está claro que tanto el hecho que Mayol haya encontrado pertinente escribir su columna, como el revuelo que esto ha logrado producir, no son casuales, sino se inscriben en el contexto de la creciente tematización que el narcotráfico —y la delincuencia en general— están teniendo en Chile durante los últimos meses, siendo la denominada ‘crisis de seguridad’ uno de los temas políticos más priorizado por muchos, como relevan diferentes encuestas de opinión. Si las canciones de Peso Pluma hubiesen tratado de otros temas menos contingentes políticamente, es poco probable que hubiesen suscitado el interés que se dio en este caso. Es por eso que parece pertinente enfrentar esto desde una vereda no artística, sino antes política: explorar por qué este tema ha encontrado tal capacidad de conexión, acaparando la atención del público.
Cabe indicar además que la situación ha ido escalando en los últimos días, y pese a los excelentes análisis que —desde una vertiente artística y cultural, justamente— hacen investigadores del Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras, el directorio de TVN se ha pronunciado solicitando formalmente al Festival cancelar la participación del artista, argumentando que su decisión “se fundamenta en la promoción de valores democráticos, derechos humanos, cultura, respeto y cuidado del medio ambiente, tolerancia y diversidad, siendo que una cadena nacional no puede compartir, transmitir ni fomentar repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada narco cultura”. Entretanto, Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, extendió la polémica pidiendo que se tome una medida similar con la banda Damas Gratis, denunciando que igualmentr se empleen los recursos públicos para “financiar la cultura de la muerte y de la violencia que mata y amenaza día a día en nuestro país”.
Como se puede ver, este modo moral de análisis (bueno/malo, correcto/incorrecto, etc.) es extremadamente contagioso. Los análisis que queremos hacer en esa línea son fundamentalmente dos.
Por un lado, respecto de la creciente injerencia que están teniendo los juicios morales y valóricos, y especialmente la lógica del escándalo, en determinar lo que puede o no ocurrir dentro del mundo artístico, especialmente el arte masiva o del gran público. Esto es preocupante por una serie de razones: primero, si miramos la historia contemporánea, el arte ha evolucionado dentro de nuestra sociedad moderna como un dominio relativamente autónomo, que se rige por reglas propias, y esto le ha dado autonomía respecto de la política y, especialmente, la moral. Esto tiene una importancia crucial, porque significa que el arte ha podido volverse el espacio para visibilizar temas que ‘no nos gusta escuchar’ o que ‘no es correcto hablar’ en la política, lo que a su vez sirve para expandir el abanico de opiniones que pueden movilizarse en el debate democrático. Con esto no queremos decir que el arte no pueda y no haya sido usada con fines políticos y propagandístico: a fin de cuentas, siempre ha sido una herramienta poderosa de comunicación. Sin embargo, es muy distinta la situación cuando una autoridad o institución tienen el monopolio en decidir qué expresiones artísticas han de realizarse —y financiarse— o cuando esto se abre a la expresión pluralista de varios puntos de vista.
No queremos hacer con esto un juicio específico sobre la calidad o profundidad de la comunicación artística de Peso Pluma. Aquello es una cuestión que se decide en el propio ámbito del arte, con buenas o malas razones (dependiendo del observador). Sin embargo, esta ‘cultura de la cancelación’ que lleva a reducir el abanico de lo posible artísticamente en función de razones morales corre el riesgo de llevar a una irreflexividad de esa propia moral, que la acerca a un dogma. Adicionalmente, esto es más preocupante aún si consideramos que ha estado llevando a apresurar la formulación y ejecución de juicios con peso público y vinculante sin dar espacio por lo que sería ‘un justo proceso’: es decir, la mera acusación, y el escándalo que esta suscita, basta para llevar a la cancelación. Lo que es lo mismo que legitimar la funa y linchamiento como estrategia de argumentación.
Ahora, todo esto también tiene consecuencias no menores para la política. La política puede fácilmente sobrecargarse de expectativas y esperar convertirse en el árbitro de aquello que debe ser identificado como arte. Este es el mismo movimiento demandado, por cierto, en un caso que, si bien ubicado en las antípodas de la discusión sobre Peso Pluma, representa su reflejo exacto: la discusión sobre si acaso la obra de Enrique Matthey, dispuesta como una gran piedra fuera del Museo Nacional de Bellas Artes, corresponde a un arte que debe ser financiada con recursos públicos.
La pregunta persiste en ambos casos: ¿Debe la política otorgar validez (o no) a ciertas expresiones artísticas? Y si es así: ¿Debe definir en función de prioridades internas —como el concepto de bien público— qué arte es financiable? En ambos casos, la respuesta parece ser negativa. La política —pese a sus pretensiones— es también un ámbito autónomo, con sus propias reglas, en función de las cuales define qué es relevante y qué no lo es, influida constantemente por un espacio altamente volátil: la opinión pública. Por consiguiente, si bien los límites de la política y el arte pueden a veces solaparse, es fundamental mantener una distancia entre ambos. Esta distancia es condición para que el arte desafíe, cuestione y expanda los límites de lo posible, sin estar sujeta a la cambiante aprobación o desaprobación desde la política.
En ningún caso esta situación es ideal —vista desde el punto de vista de la política. Muchas veces el debate público se encontrará con situaciones a primera vista irracionales: arte sin sentido, entretenimiento polémico o investigaciones sobre el arte irrelevantes. Pero la alternativa, esto es, la sujeción de las decisiones sobre el arte, incluso aquellas financiadas por recursos públicos, a consideraciones políticas, fácilmente puede devenir en un control excesivo y, peor, contingente de determinadas manifestaciones contingentes por sobre otras. La clave, como siempre, es el fortalecimiento de la autonomía: que desde el arte se distinga con fundamentos artísticos entre aquello qué es arte y aquello que no lo es y que, igualmente, el debate político sea capaz de identificar qué es ámbito de su competencia y en qué áreas, en cambio, debe reposar, con humildad, en el reconocimiento de los propios.