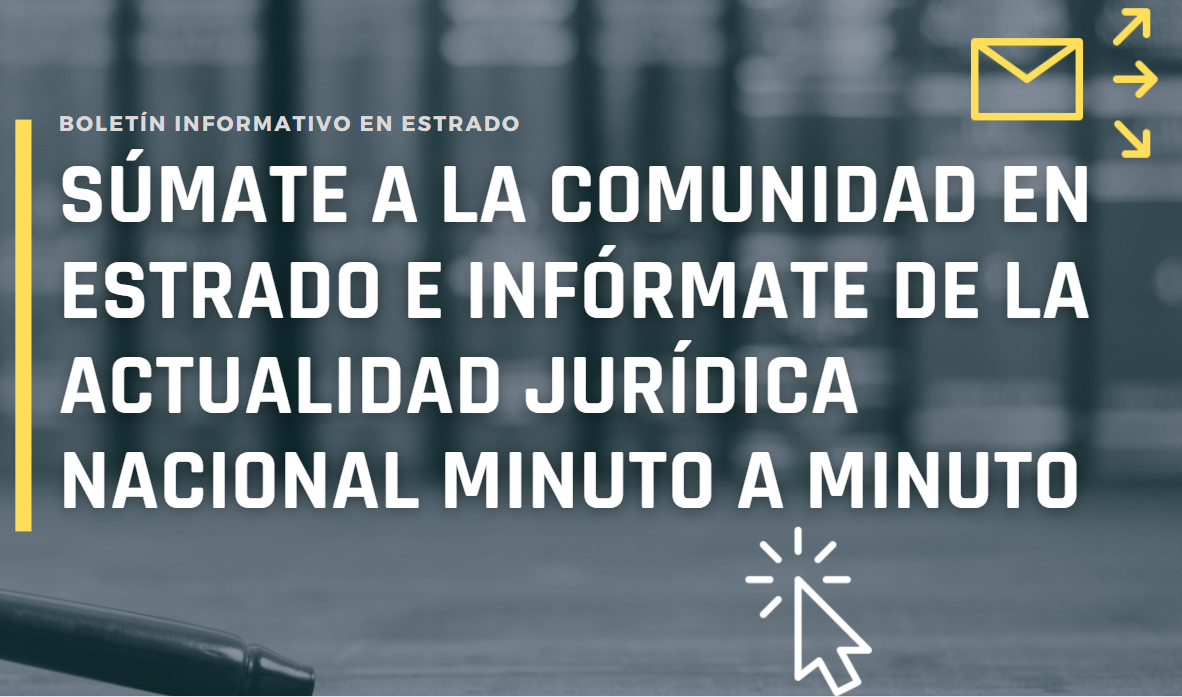Agustín Walker Martínez. Abogado de la Universidad de Chile. Diplomado de Derecho Penal de la Universidad de Talca, Diplomado en Sistema Procesal Penal de la PUC. Abogado asociado en Vial & Asociados.
El 31 de agosto recién pasado, el Senado despachó por unanimidad la llamada Ley Antonia, consecuencia legislativa del dramático caso de Antonia Barra. Este proyecto [1] modifica diversos cuerpos legales para “mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar revictimización”. Entre otras cosas, esta modificación incorpora un nuevo art. 368 bis A al Código Penal, que elimina la posibilidad de aplicar a delitos sexuales la atenuante del art. 11 N° 7 (aplicable a quienes con posterioridad al delito han procurado reparar el daño causado o impedir posteriores perniciosas consecuencias), e incorpora un nuevo tipo penal de “Suicidio femicida” en un nuevo art. 390 sexies, que sanciona al que “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por éste en contra de la víctima, causare el suicidio de una mujer”, aplicando penas que llegan hasta los 10 años de presidio. En materias procesales, se incorporan un conjunto de prerrogativas específicas para estas víctimas, y genéricas prohibiciones al ser contra examinadas en juicio.
El proyecto es, aunque resulte impopular decirlo en estos tiempos, deficiente. Y lo es no por sus objetivos, ni por negar la dramática situación vivida por Antonia y por su familia, sino porque una adecuada política pública en materia penal exige no quedarse sólo en dicho diagnóstico indiscutible, sino desprenderse del valor simbólico y contingente de este caso, para dar con medidas que sean eficientes y técnicamente idóneas para prevenir esos hechos, y de manera más amplia, para combatir los problemas estructurales asociados a la violencia de género. En términos generales, el problema del proyecto radica en la ampliación técnicamente deficiente del derecho penal con el objeto de abordar problemáticas que no podrán ser resueltas por el mismo, sacrificando garantías procesales consustanciales a un sistema de justicia penal medianamente democrático y con pretensión de legitimidad social, e incorporando nuevos tipos penales que no sólo son contraproducentes para los propios fines propuestos, sino que amplían bajo un manto de indeterminación preocupante el campo de aplicación de las normas penales.
En concreto, y como se anticipó, existen tres grandes modificaciones que resultan alarmantes:
(1) En primer lugar, el proyecto elimina en abstracto la posibilidad de conceder una atenuante por la reparación del mal causado, lo que supone negar espacio a una reparación que no sólo es valiosa para muchas víctimas de estos delitos, sino que además supone un mecanismo de responsabilización del victimario que es determinante para la víctima y para la sociedad (Zaffaroni, 2003: 36; González, 2013; Baratta, 1987; Christie, 1977: 159; Eiras, 2004; Jaccoud, 2005);
(2) En segundo lugar, incorpora un nuevo tipo penal que es incomprensible, indeterminado en términos conceptuales, causales y temporales, que con toda seguridad tendrá una muy marginal aplicación práctica, y que en la práctica establece -por lo demás- una figura privilegiada de homicidio, con penas más bajas, precisamente en el sentido contrario al que la legislación pretende, siendo incomprensible incluso para los propios fines propuestos;
(3) En tercer y último lugar, la reforma intenta solucionar problemas estructurales asociados a la revictimización, incorporando una cláusula genérica y sumamente problemática a propósito del contra examen de la víctima, al impedir que en este se realicen preguntas que “humillen, causen sufrimiento, intimiden o lesionen su dignidad”. En esos abiertos términos, se sacrifica una herramienta consustancial a todo proceso penal adversarial que tenga pretensiones de legitimidad, bajo una cláusula que a ciencia cierta impedirá ejercer adecuadamente el derecho de toda persona a defenderse de las imputaciones formuladas en su contra.
En suma, el surgimiento de problemáticas contingentes y dramáticas, como la violencia de género y la revictimización asociada a un sistema procesal, son problemas que sin duda deben ser relevados, debatidos y abordados. En ello, y tal como ocurre en toda expresión del llamado populismo punitivo, la salida más sencilla y rentable en términos mediáticos y electorales es la irreflexiva ampliación del derecho penal y la disminución de garantías procesales por medio de modificaciones que en ningún caso colaboran en la solución de la problemática, sino que abren nuevos frentes de conflictos, a costa de la legitimidad del castigo y del sistema procesal en su conjunto.
En este caso, dicho populismo viene acompañado de una técnica legislativa sumamente deficiente, que no fue contrarrestada durante la tramitación del proyecto precisamente porque en estas materias que despiertan la sensibilidad social parecen todos los sectores políticos inhibirse de velar por la rigurosidad legislativa y la efectividad de las disposiciones aprobadas, bajo la errada idea de que hacer lo anterior equivaldría a controvertir la existencia de la problemática y negar la relevancia del caso concreto que dio origen al proyecto. Esta ley, y otras con nombre como la ley Emilia o la ley Tamara, ilustran perfectamente dicha problemática. Esta manera de hacer política es alarmante, y la única consecuencia que tendrá será que seguiremos ampliando los alcances del derecho penal a supuestos imprecisos e inaplicables, seguiremos sacrificando las imprescindibles garantías procesales de quienes son sometidos a un proceso penal, y en todo ello seguiremos siendo incapaces, o al menos ineficientes, en prevenir y solucionar los problemas de fondo que fundan esas reformas punitivas.
[1] Boletín 13688-25.