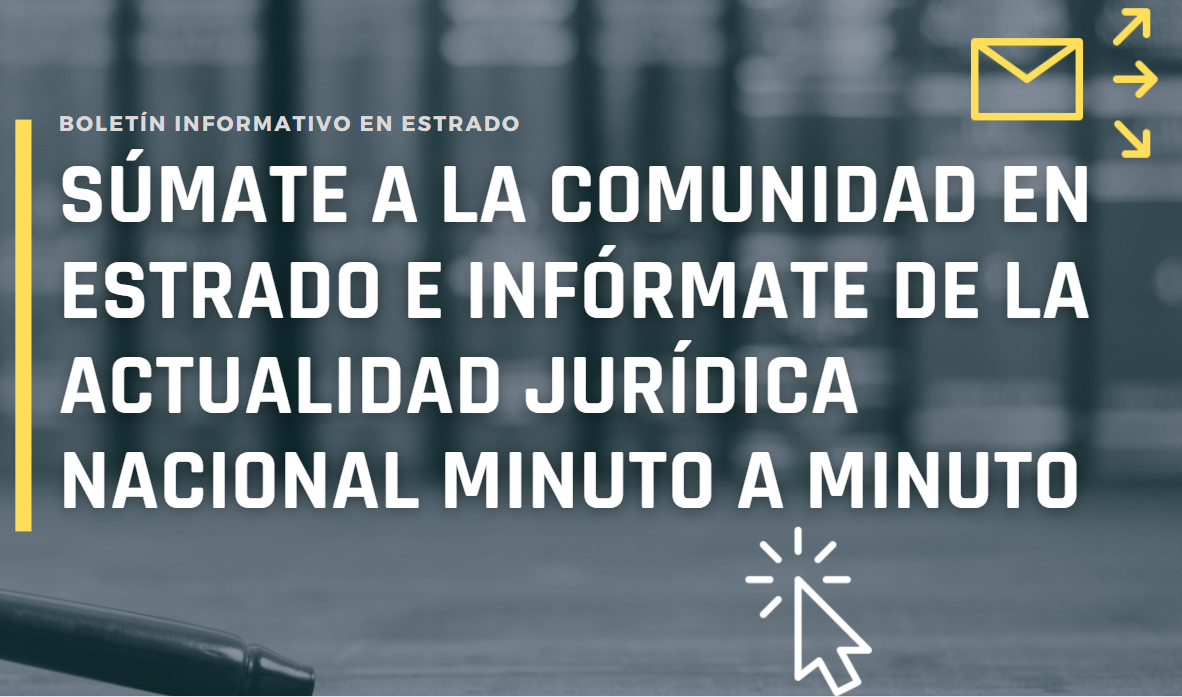Ernesto Vásquez Barriga. Abogado. Licenciado, Magíster y Académico, Universidad de Chile. Máster y Doctorando, Universidad de Alcalá.

Hay noticias que te dejan helado, petrificado por algunos segundos que parecen infinitos. La muerte de alguien es obvio, una de ellas; máxime cuando es inesperada por la juventud de la persona, por más que lo explique una larga enfermedad en medio del encierro de una cuarentena, que nos hace enclaustrar la mente y apretar el corazón con pensamientos que se escapan de lo razonable, cuando la incertidumbre invade no sólo al país, si no al continente y al mundo; con millares de voces, con expertos de última hora, agoreros de lo peor o positivistas contumaces sin realismo posible, carentes de un sino claro y en medio de todo, el personal de la salud que lucha incansablemente ahora sí, contra un enemigo invisible y poderoso, que ataca desde el norte y desde el sur, de mar a cordillera, sin aviso previo y abraza con su estela de muerte a los países más desarrollados y obvio, a los más precarios.
Así, nos vemos como pueblo echado a su suerte, cual velero en altamar que ruega al viento y a las olas interiores del océano infinito, que su rabia sea pasajera y vuelva la paz y armonía del pretérito vivir inconsciente y es que, éramos felices y no lo sabíamos. Se nos vino esta pandemia con el halo de tinieblas como las siete plagas o uno de los relatos del apocalipsis, que afecta a todos y no hay oro en el mundo que pueda dar certeza y crear o comprar la vacuna mágica, que extinga en el corto plazo la congoja universal de los científicos que no pueden dar respuesta a esta funesta pandemia. En tal estadio de cosas, ninguna religión, nos apacigua el espíritu, ante la catástrofe de la humanidad, un verdadero catastro de las creencias en un ser superior que algunos piensan nos ha olvidado, porque dejamos de creer en él o más bien creímos que lo mundano nos era suficiente, cuando lo superfluo era lo único posible y la felicidad temporal sólo nos da cuenta de nuestras miserias humanas.
Ello, nos recuerda, que no era descabellado lo afirmado por Sergio Micco, quien esbozó que habíamos olvidado los deberes sociales de los individuos y se le vino encima un grupo de juzgadores de las redes, pontificadores de los derechos universales empero, olvidadizos del derecho del prójimo. Fue hace décadas que un presidente demócrata del país del norte le hablaba a su gente y les declamaba que “No preguntes que hace tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”. Agrego, modestamente, nos concentramos sólo en declamar derechos maximalistas, aceptando la violencia verbal y luego la física, no recordando como dijo un mandatario, que “Quien usa la violencia como medio, debe recurrir inevitablemente, a la mentira como regla”; esta frase fue como una oración y mantra que resonaba en los laberintos de los andes de nuestra cordillera y que abrazó al país como quien acepta su sino de pesar perpetuo.
Nos acostumbramos a escuchar relatos sobre dolores y padecimientos en la labor de investigación penal, abrazando la muerte ajena desde lo forense; con casos escabrosos, relatando acciones homicidas de sujetos activos respecto de personas de diferentes orígenes y situaciones humanas, sociales y culturales; sujetos cuyas autopsias siempre observé con profesionalismo y donde la fe en nada se vio afectada, ya que era evidente que esa perfección de la maquinaria humana, no era solo físico, debía haber algo más y ello sólo era explicable por la trascendencia de debía tener un origen divino y luché desde siempre para que mi alma no se acostumbrara a lo cotidiano como rutina, para que no pudiera perder la empatía con el sufrimiento y el sentido profundo de la justicia y me repetía, como dice una bella canción: “Que el dolor no se me sea indiferente”.
En esa ruta profesional, hubo un cambio de giro en la vida y el sistema penal sólo quedó en mi órbita académica, dejando hermosos recuerdos de labores y personas, de un trabajo efectuado con pasión, pero afectivamente neutro con objetividad y deferencia; entendiendo que cada uno ocupa y efectúa su rol en el sistema, como el trozo vital en un rompecabezas o la pieza necesaria de una máquina que funcionaba como reloj en el Centro de Justicia. En momentos -esa mole de cemento penal estatal- era la casa temporal de lo peor de la especie humana y también el laboratorio jurídico, donde convivían a diario, grandes y pequeños seres humanos, algunos bañados de la vanidad mundana de la abogacía en su peor dimensión y la omnipotencia de seres de luz que se creían electos por los dioses transformando su voz en la declamación de la verdad absoluta de lo justo.
También había personas especiales, profesionales de excelencia, gente brillante y bondadosa que equilibraba la balanza hacia lo positivo y hacía humanamente respirable y vivible ese rincón del poder punitivo, donde en su explanada convivían transeúntes pasajeros del proceso y verdaderos captadores de casos con ofertas imposibles para letrados con algo de ética de quien tiene una obligación de medio y no de resultado. En esas escalinatas y en esa cuadra sembrada de cárceles y gendarmes tan prisioneros como los habitantes de las celdas que custodian, vi más dolor que en el cementerio y mucha entrega de compromiso familiar de mujeres que asistían a ver a sus hijos encarcelados y debían someterse al rigor del control penitenciario.
Con todo y observando con el catalejo de un optimista incombustible, el lado hermoso de la luna, debo ilustrar que había gente muy buena; entre aquellas, recuerdo a una Jueza inteligente y clara, misericordiosa como pocas en su rol y dedicada, además -en cuerpo y alma- al proyecto rotulado Tribunal de Tratamiento de Drogas, una especie de oportunidad de salida alternativa a quienes delinquen prisioneros de la drogadicción y deseen cambiar sus vidas, con audiencias muy especiales, donde dicha Juez, se emocionaba con las historias de personas que, en lo humano y penal, ayudaba a ver como recomponían no sólo sus vidas y la de su entorno, con el efecto multiplicador positivo de esa labor. Ahí, ella era la armoniosa mujer de la Justicia, como Temis la diosa griega o la romana Iustitia.
Quedé paralizado cuando supe de su partida, sabía que no podría ir a dejarle una flor o rezar por su alma junto a su familia; tuve en mi mente por esos segundos de parálisis mental que la noticia provoca, la imagen de una película que retrocedía en el tiempo, de la bella joven e inteligente estudiante que ya en los patios de Pío Nono a finales de los ochenta, declamaba justicia para la sociedad chilena y -con los años- a la Jueza de Garantía que la tuve enfrente en algunas audiencias: Dulce, franca, profesional, sólida y con una envidiable modulación para quien admira la clara expresión oral.
Por ello, al saber de su muerte, recordé el poema de Jhon Donne: “Nadie es una isla por completo en sí mismo, pues cada sujeto es un pedazo del continente” y agrego; somos una parte de una historia colectiva, por ello, siguiendo a dicho poeta, sentí que la muerte de la Jueza Paola Robinovich, arrancaba algo de todos los que la conocimos, yo me quedo -sabedor de su intelecto y bondad- con su sonrisa y su dulzura; y porque estoy ligado a la humanidad como pensaba aquel vate, si pudiera escucharle, preguntarse desde el más allá ¿por quién doblan las campanas? Le diría, con profunda congoja, respeto y con afecto: “Las campanas hoy sólo suenan por ti querida Magistrada Paola.”