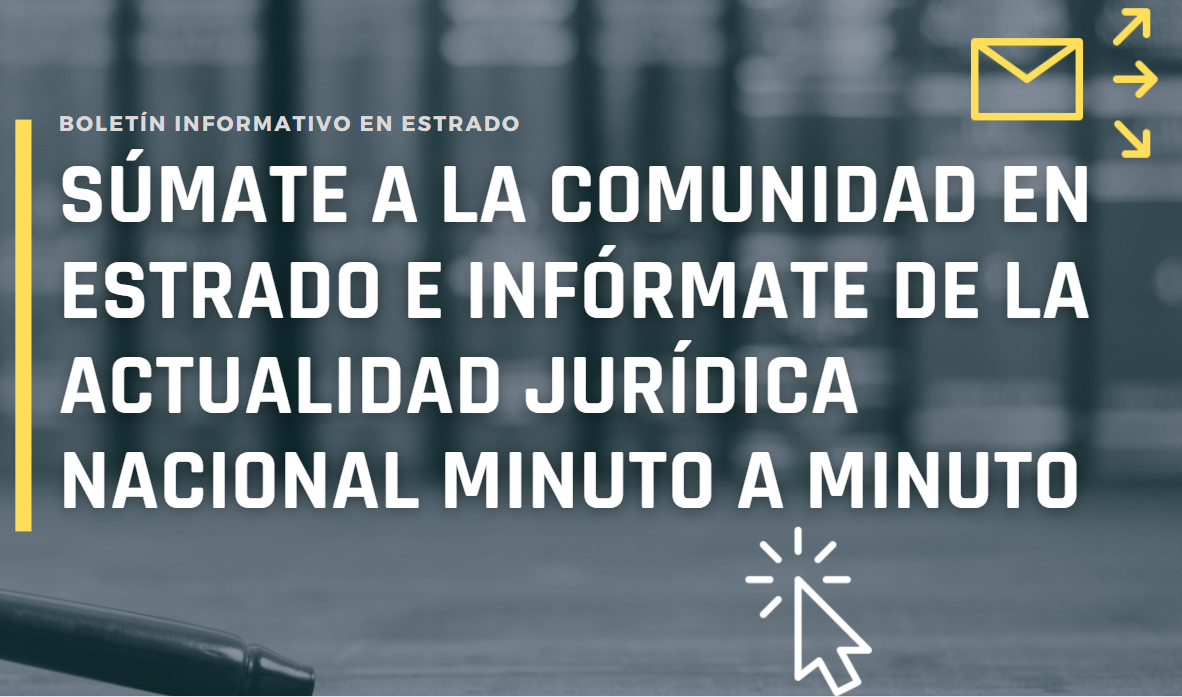Sergio Fuenzalida Bascuñán. Académico de Derecho Público de la Universidad Central.
Las explicaciones habituales sobre la propiedad privada ponen énfasis en las ventajas que ella permite con relación a la eficiencia. El hecho de asignar los bienes a personas determinadas, de un modo exclusivo, agregado a la posibilidad de poder ser transferida a quien más la valore, justificaría largamente la institución propietaria. Asimismo, el hecho que la institución sea determinada con perfiles claros y definidos entregaría una información inequívoca a los agentes económicos para poder llevar adelante las inversiones y las transacciones necesarias. Se facilitarían las relaciones comerciales de todo tipo, asignando las cosas a quien más lo valora y con ello aumentaría la productividad y la riqueza.
Sin perjuicio de que esa aproximación evidentemente tiene asidero y es uno de los fundamentos del libre mercado, ella obvía, sin embargo, que los regímenes propietarios se apoyan en normas que establecen formas de convivencia anteriores a la búsqueda de la utilidad. Las sociedades occidentales dejan al margen del derecho de propiedad determinadas entidades y no establecen una libertad absoluta para convenir arreglos sobre las cosas. Las facultades habitualmente asociadas al dominio, como lo son el uso, goce, administración y disposición, no recaen sobre cualquiera entidad ni es lícito cualquier canon que las reglamente. El régimen propietario no busca la pura eficiencia, como puede ser reducir costos de información o allanar interacciones humanas complejas. Antes de eso la sociedad ha adoptado ciertas definiciones sobre el tratamiento propietario que guardan relación con nuestra forma particular de concebir nuestras relaciones sociales. Y en eso lo que entendemos por dignidad y autonomía humana ocupan un lugar central.
Detrás de la abolición de la esclavitud y de los mayorazgos, para poner dos ejemplos palmarios, si bien puede haber habido razones de eficacia económica, los motivos para vedar el comercio humano o para prohibir vincular indefinidamente un patrimonio a una familia asignándola al hijo, mayor son de naturaleza moral. Entendemos que la esclavitud, al constituir “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos” (Naciones 1926, Art. 1), es radicalmente contraria a la dignidad humana y a la autodeterminación. En el caso de los mayorazgos, por su parte, es claro que su abolición estaba directamente relacionada con la igualdad ante la ley y la superación de una sociedad de castas.
El régimen de propiedad, por tanto, no solo está para resolver de un modo eficaz la asignación de recursos escasos, sino que también regula el marco legal de la convivencia humana en un sentido primario. Así, son múltiples las opciones que tenemos para regular la propiedad y con ello dar respuesta a las necesidades de coordinación que demanda nuestra convivencia. Pero resulta evidente que no se trata de un asunto exclusivamente enfocado en ello. “Podríamos abolir todas las leyes reguladoras, permitiendo a los propietarios hacer lo que quieran con su propiedad”, pero no lo hacemos. Podríamos impedir que las mujeres posean propiedad, o segregar la vivienda por raza. Tampoco lo hacemos. Podríamos dejar a los consumidores a merced de los oferentes. Lo hacemos, pero solo en parte. No permitimos la autotutela para desalojar a los inquilinos que no pagan sus rentas.
Nuestra ley de propiedad supone definiciones previas que miran bastante más allá de razones operativas. Lo que está a la base es cómo regular la propiedad de manera de hacerla funcional con los ideales de libertad, igualdad y democracia. Aquí no se trata solo de costos y riquezas, hay definiciones previas que no se pueden pasar por alto para comprender nuestras opciones básicas y hacia dónde queremos ir. No se pueden sortear, por lo mismo, las opciones normativas primarias que se presentan al momento de regular la propiedad. Las opciones que atienden a la utilidad, sin bien son importantes, no pueden ir desacoplados de las consideraciones políticas previas.
Así, se trata de un problema constitucional, es un elemento clave en la constitución del sistema social y político. Implica elecciones sustantivas para una sociedad que promueva la autonomía individual y colectiva. Los valores democráticos básicos limitan los tipos de derechos de propiedad que reconocerá la ley, prohíbe patrones particulares de derechos que podrían crearse y establece formas específicas de regulación propietaria. Hay entidades que están fuera del comercio humano, como son las personas o los órganos humanos, y hay tipos de convenciones que están prohibidas en relación con los bienes, como por ejemplo los pactos sobre sucesiones futuras, las cláusulas de inenajenabilidad, la constitución de mayorazgos o el “fee tail” anglosajón, las cuales se vinculan sobre todo con consideraciones utilitarias pero que tienen un claro contenido de moral social.
Una expresión clara de la relación entre la regulación de la propiedad privada y las distintas formas de convivencia humana son las opciones a la hora de definir la normativa urbana y de ordenamiento territorial. Dado el imperativo de dar un orden sistemático y justo a la distribución a un territorio densamente poblado como son los suelos urbanos, y donde se desarrollan actividades de muy distinta naturaleza, estamos frente a una actividad regulatoria de una complexión e intensidad que excede la mera fijación de límites externos a la propiedad civil. Nos encontramos, por lo mismo, frente a disposiciones que configuran un tipo específico de propiedad, la propiedad urbana, la que se sujeta a distintos estatutos sobre los suelos de la urbe a partir de la función social de la propiedad. Estas disposiciones, cuando están bien concebidas, por el contrario de obstruir nuestros derechos de propiedad, aseguran que ellos estén protegidos y puedan ser ejercidos sin menoscabo, entre otras finalidades. Y en esto la concepción sustancial de la igualdad debe cumplir un rol clave.
Sabemos que en la ordenación territorial las decisiones adoptadas por la autoridad implican un alto impacto en la distribución de la riqueza, con claros ganadores y perdedores. Aun cuando la planificación territorial pueda responder a una racionalidad y a una lógica global que mire la proyección de la ciudad como un todo, eso no resta que para los propietarios eso puede constituir una verdadera “lotería”. Hay quienes a propósito de esa planificación obtendrán una enorme plusvalía cuando, por ejemplo, queden bajo zonas de poca densidad o alta edificabilidad (dependiendo del destino que le quiera dar al terreno), o cerca de una estación de tren urbano, de plazas, servicios públicos, etc. Hay otros, por el contrario, que pueden resultar perjudicados por cambios en la categorización del suelo, en los coeficientes de constructibilidad y alturas máximas de edificación, etc. O quedar en zonas declaradas de utilidad pública sin posibilidades de llevar adelante inversiones significativas y a merced de la decisión de la autoridad que concreten o no la expropiación.
Así, las distintas clases de suelo dispuesta en la planificación urbana van a determinar los diversos derechos y deberes básicos de los propietarios. El aprovechamiento y la rentabilidad de los terrenos puedan cambiar drásticamente, o el uso que se le pueda dar a ellos pueden volver inviable una actividad económica desarrollada en el lugar, o potenciarla a niveles insospechados. O la zonificación urbana puede dejar a sectores de la población en condiciones de marginación y exclusión, a kilómetros de los centros cívicos, los servicios sociales o las industrias o empresas donde trabajan.
Sobre eso quiero decir ahora unas palabras.
La disposición territorial de una ciudad suele aglutinar a los habitantes y sus familias de acuerdo con sus diferentes niveles socioeconómicos, lo que puede tener un efecto segregador e inequitativo. El barrio donde las personas viven, o donde pueden adquirir sus viviendas, puede afectar significativamente las oportunidades de desarrollo. Una ciudad que alberga en la periferia miles de personas de una misma condición social, con una inadecuada provisión de servicios, como muchas ciudades latinoamericanas, constituye por lo mismo un problema para una concepción igualitaria del derecho y de las políticas públicas.
Como plantea Diego Gil, Chile es especialmente ilustrativo en relación a la ordenación territorial urbana, específicamente en relación a su clase más desfavorecida, por ser un país que durante las últimas cuatro décadas ha venido implementando “una estrategia de mercados habilitadores” como su principal enfoque regulatorio para la provisión de viviendas sociales. La estrategia ha consistido en la entrega de “subsidios focalizados para estimular la oferta de viviendas de interés social, en el contexto de un marco regulatorio que favorece el desarrollo inmobiliario privado y protege fuertemente los derechos de propiedad privada” (Gil 2019, 5). Los gobiernos crean y estimulan la oferta competitiva de viviendas sociales mediante los subsidios y en este contexto el mercado inmobiliario actúa bajo una regulación simplificada y estable, desenvolviéndose de la forma más libre posible.
Esta política de vivienda social ha sido extraordinariamente exitosa en el objetivo de disminuir radicalmente el déficit de viviendas de interés social y reducir significativamente el número de asentamientos urbanos informales (al menos lo fue hasta hace un tiempo atrás, probamente esa conclusión a raíz de las nuevas condiciones producto de la migración hoy sean bastante diferentes). Todo un logro a nivel latinoamericano y un ejemplo que muchos países han mirado con interés.
Las lógicas económicas sobre las que se asienta la experiencia chilena no son una excepción. En muchos países se ha transitado desde un enfoque en que la política de provisión de viviendas sociales las realizaba directamente las agencias gubernamentales a una provisión entregada por la empresa privada mediando la subvención estatal. Este último enfoque se basó en el punto de vista promovido por el Banco Mundial a partir de una influyente publicación de 1993 que estableció las bases de una “política de vivienda facilitadora” (Mundial 1994), por la cual se alentó a los gobiernos a adoptar estrategias que facilitaran el funcionamiento de los mercados inmobiliarios.
El caso resulta interesante por las enseñanzas que deja. Muestra cómo el mercado efectivamente tiene un enorme potencial a la hora de producir bienes y satisfacer necesidades. Pero la distribución igualitaria no está, como es lógico, entre sus objetivos. De hecho, no tiene por qué ser así, es ciego en ese aspecto. Responde frente a oportunidades de ganancias si se le da la oportunidad. Es por eso que requiere ser dirigido o intervenido, especialmente cuando se trata de la satisfacción de bienes públicos y, más todavía, cuando la demanda es creada por financiamiento estatal.
No obstante, su indudable éxito en términos cuantitativos, al menos en el caso de Chile, el modelo habitacional descrito ha contribuido a generar un acusado patrón de exclusión urbana en perjuicios de los sectores desfavorecidos. Los subsidios rara vez han permitido a los beneficiarios competir por viviendas bien ubicadas, y, por su parte, existe un fuerte incentivo económico para las empresas privadas por aglomerar la construcción de las viviendas sociales en las áreas urbanas menos deseables y más baratas. Esto se ha traducido en una solución habitacional que muestra un fuerte sesgo espacial concentrando habitualmente a familias de bajos ingresos en terrenos baratos, en la periferia de la ciudad y con escasos servicios públicos y mala conectividad.
A partir de esto, es que se ha venido desarrollando una fuerte tendencia en orden a colocar “la inclusión urbana” en el centro de la política de vivienda. Con ella se persiguen dos objetivos. “Uno se refiere a la ubicación de los grupos desfavorecidos en barrios que están adecuadamente conectados a los servicios públicos y privados, como buenas escuelas, buenos proveedores de atención médica, oportunidades laborales, etc. El segundo se refiere a la mezcla social real dentro de los edificios o barrios de familias de diferentes estratos sociales” (Gil 2019, 9). Pero para alcanzar esos propósitos se debe transitar a mecanismos que no descansen exclusivamente en los subsidios y en el mercado, incluyendo un fuerte elemento de planificación estatal en la provisión de la vivienda social.
Un paso importante en este sentido ha sido la promulgación de la Ley Nº 21.450 que «Aprueba ley sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional» de fecha 27 de mayo de 2022. En ella, por ejemplo, se permite dictar “normas urbanísticas especiales” para facilitar la construcción de viviendas sociales en distintas comunas del país, al margen de las reglas de zonificación que rijan en general. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por su parte, ha sido dotado de facultades para “[r]esguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración e inclusión social y urbana, mediante normas urbanísticas u otras exigencias o disposiciones que resguarden o incentiven la construcción, habilitación o reconstrucción de viviendas destinadas a familias vulnerables, de sectores emergentes y medios y que promuevan el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes”. Asimismo, se dispone que en los nuevos planes reguladores intercomunales y comunales se deben “contemplar normas urbanísticas u otras exigencias o disposiciones que resguarden o incentiven la construcción, habilitación o reconstrucción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, también denominadas viviendas de interés público”
Esto constituye un avance y debe ser el inicio de una política urbana que incorporando las ventajas que ofrece el mercado sea capaz de lograr una ciudad más integrada e inclusiva.