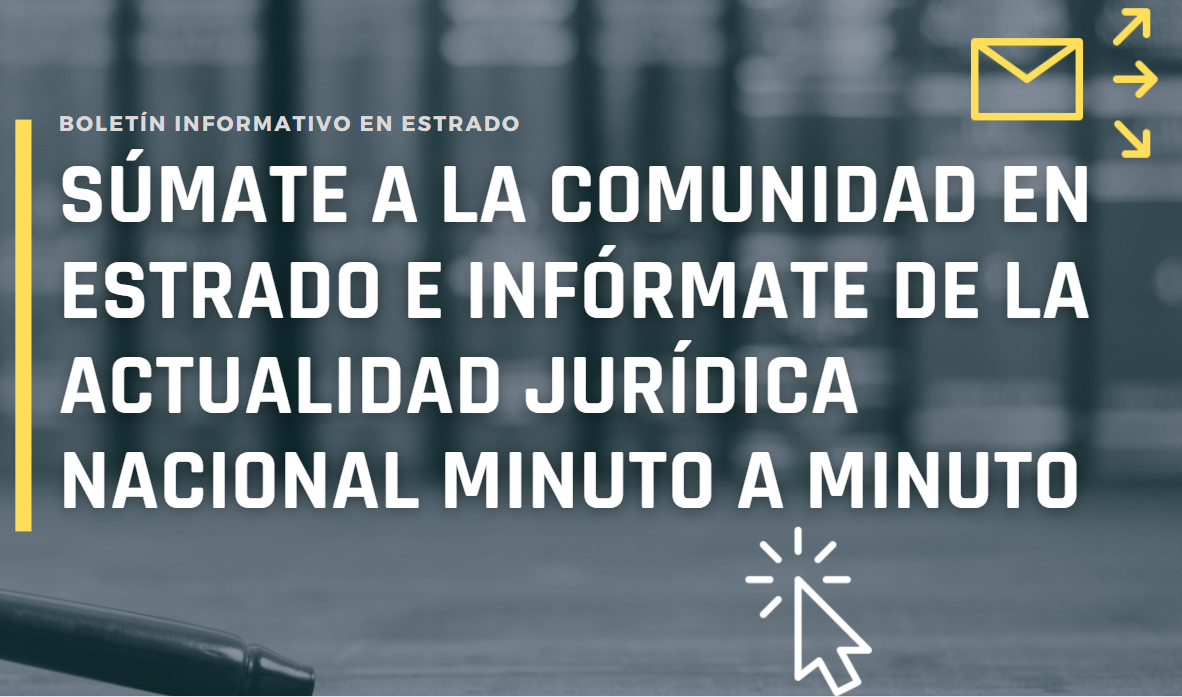José Ignacio Rau Atria. Juez del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.
Asumiendo que la instancia -entendida acá solo como el acto por el que pide- mediante la cual una persona puede ocurrir ante una autoridad judicial para que resuelva acerca de una determinada pretensión que debe cumplir otra persona es la acción procesal y su derrotero, el proceso como herramienta pacífica para ello; y si nos tomamos en serio aquello de que, desde una óptica republicana y democrática, el mecanismo aquel debería ser verdaderamente un método de solución de controversias, como último bastión de la libertad y no como un mero medio de control social o de otro orden; y, por último, si abogamos, entonces, por asignarle el correcto lugar que la norma constitucional implica -y por ella, la de orden convencional en nuestro continente-, de dar adecuada aplicación a las garantías del debido proceso, como derecho inherente a toda persona de ser juzgado imparcialmente por ese juez, quién debe colocar a las partes en perfecta posición de igualdad jurídica entre sí, para que opere a su turno la bilateralidad adecuada de la audiencia, entonces, debemos respetar en su diseño determinados principios que lo hagan ser aquello y no otra cosa.
Tales son, sustancialmente y con los cuales basta, los principios de la igualdad de las partes litigantes para dar cuerpo a esa bilateralidad basal en la instancia; la eficacia de la serie procedimental, con pasos concatenados insoslayables en el iter de que se trate; la transitoriedad del proceso, o sea, la posibilidad cierta de que en algún momento quede concluida la controversia, al menos formalmente; la ineludible moralidad del debate y erradicación de toda fuerza ilegítima, como es la mala fe, y, la incuestionable imparcialidad del juzgador.
Ahora bien, esta última esencial característica importa, en realidad, tres facetas, una, de imparcialidad, porque no se quiere que el juzgador asuma ninguna posición que implique desdibujarlo como hetero componedor frente al conflicto puesto en su conocimiento; otra, de imparcialidad específica, porque no se quiere tampoco que se vea involucrado con su interés subjetivo en la solución del caso; y una tercera, de independencia, porque, a su vez, no se lo quiere vinculado en subordinación jerárquica de las necesarias dos partes, todo lo cual parece obvio, al mirar intra-proceso.
Pero no solo eso. Mirando en la dimensión extra-proceso, no se lo quiere tampoco vinculado indebidamente para con los demás órganos del restante poder estatal, ni sumido a control, igualmente indebido, de cualquiera otra autoridad judicial, con la que solo debería estar en conexión por el sistema recursivo frente a su propia decisión.
Pues bien, tal insoslayable actividad del poder del Estado como jurisdicción requiere que todo lo que rodea su cometido también esté debidamente diseñado para que finalmente ese tercero logre ser solo “el juez del caso”, y nada más que eso, asumiendo que, sin duda alguna, esa función necesita de la gestión de asuntos que le son connaturales y que deberían coadyuvar en su resultado final: la sentencia.
Por tales razones, y superando la histórica dependencia comisaria de la judicatura al ejecutivo, las atrocidades de las guerras y, en nuestro continente, las brutalidades de las dictaduras, se buscó la creación de nuevos órganos, los consejos de la judicatura o de la magistratura, para fortalecer la independencia judicial mediante el desplazamiento, parcial o total, primero, del proceso de selección y nombramiento de juezas y jueces a una entidad distinta al poder político o las propias cortes supremas, y, segundo o subsidiariamente, en algunos casos, a la búsqueda de la separación de las funciones estrictamente jurisdiccionales de las de orden administrativo, a través del traslado de estas últimas a una instancia distinta también a esas cortes y tribunales.
Tal como propone la gran mayoría de la doctrina y las recomendaciones internacionales, tanto universales como regionales en Europa y América, la concepción de ese ente, como sea que se llame, debiera ser la de un órgano mixto de administración y gestión de la jurisdicción, no de gobierno político, y como plantea ANDRES, uno de los referentes, debe tener en su composición una “mayoría de jueces, porque es su independencia lo que se trata de preservar”, y como órgano de garantía, “debe ser muy plural, no simple expresión de un sector judicial ni de la mayoría gobernante. Y tendrían que integrarlo jueces y juristas con independencia de criterio, no simples “voceros”, menos aún sectarios”, quien dice que ese “es el modo de hacer real el pluralismo en la magistratura, condición para que ésta pueda amparar todas las actitudes y pretensiones constitucionalmente legítimas, incluidas las disidentes y minoritarias, en particular cuando ese amparo requiera decisiones, legalmente fundadas, pero política o socialmente incómodas”.
Esto ha ocurrido con numerosos países en nuestro continente, y en muchos casos, se ha transitado, precisamente hacia el respeto de los estándares internacionales en la materia.
Pero en el Chile, hoy, nos encontramos en el peor de los escenarios. Desde la época colonial hasta estos días, contamos en el país con una organización estructural de la función judicial -aparte de atomizada dentro de la institucionalidad del Estado-, extremadamente verticalizada, con una concentración tal de poder extra jurisdiccional al tope de esa línea vincular ascendente-descendente (donde solo debiera primar la lógica del sistema recursivo), con una dosis de ese poder delegado ligeramente mitigado en la fase intermedia de las cortes de apelación, pero muy por sobre las facultades solo judiciales, en un formato que pervive aún en el Chile del siglo XXI como modelo prácticamente único en su especie, dadas esa “superfacultades” de atribución directiva, económica y disciplinar radicadas en las cúpulas judiciales, que ha hecho de esos órganos, aparte de jurisdiccionales, entes de gerencia, agencia y generación regulatoria (muy cuestionada a ratos), y de control total de la vida laboral sobre los jueces, mismos respecto de los cuales ejercen sus naturales atributos en materia de impugnación procesal.
La situación no puede pervivir en una nueva Carta Fundamental, so pena de seguir permitiendo un sistema monárquico de organización judicial dentro de un estado republicano y democrático, como es al que aspiramos.