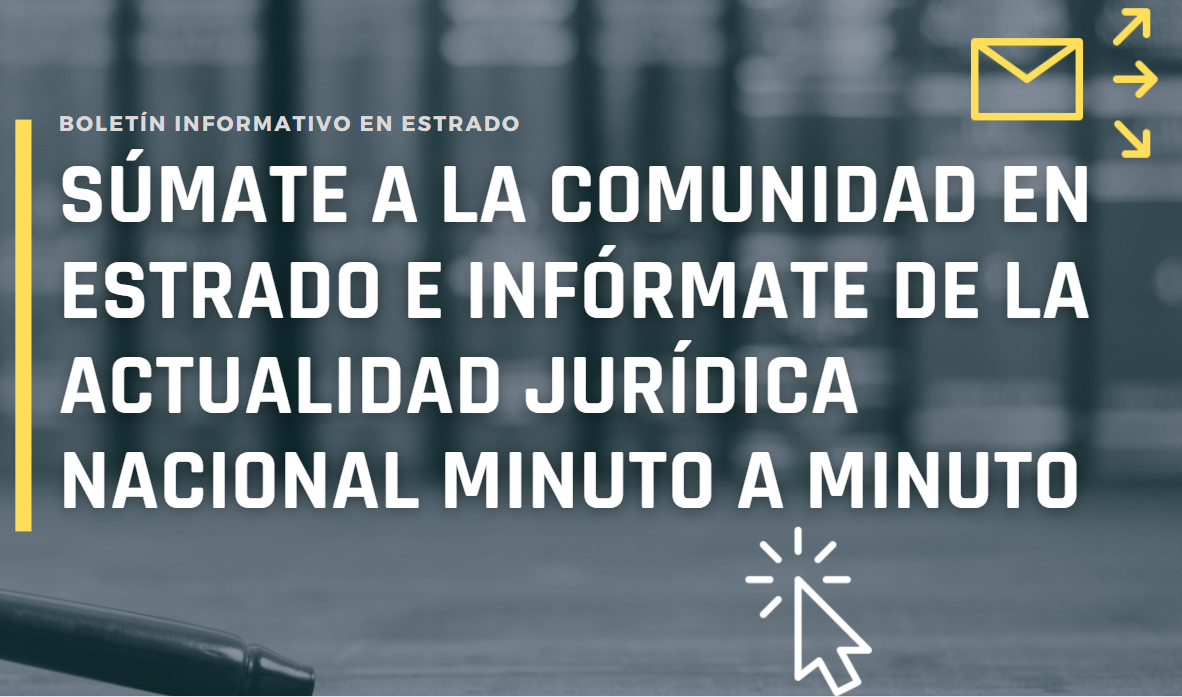Javier Ruiz Quezada. Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, UDP. Máster en Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid. Abogado de la Unidad de Corte – Departamento de Estudios y Proyectos de la Defensoría Nacional.
En junio pasado se cumplieron 27 años de la presentación, en 1995, del proyecto de ley que creó el nuevo Código Procesal Penal (en adelante, CPP). Ese día marcó el primer hito “formal” de un plan ambicioso, que buscaba dejar atrás un procedimiento penal inquisitivo, que regía desde 1906 y enfrentaba serias críticas por ser excesivamente burocrático, incomprensible y poco transparente, y por no ofrecer condiciones objetivas de imparcialidad, al ser el mismo juez quien realizaba las funciones de investigar, acusar y dictar sentencia.
La necesidad de resolver los problemas constatados supuso establecer un nuevo proceso penal respetuoso del estado democrático de derecho, acorde a la Constitución Política y a los tratados internacionales ratificados por Chile, buscando así compatibilizar de mejor forma el interés social de perseguir eficazmente el delito y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Así, algunos de los objetivos principales de la reforma se centraron en fortalecer las garantías del imputado y el rol de la defensa, la protección de las víctimas y los principios de oralidad, publicidad e inmediación, entre otros.
El diseño y puesta en marcha de esta reforma es, sin duda, uno de los mayores esfuerzos realizados en materia de administración de justicia, que suscitó la participación de todos los sectores políticos y de un importante número de destacados académicos, jueces y abogados. Desde su discusión, aprobación y entrada en vigencia en 2000, con el CPP, la reforma significó un profundo proceso de transformación de la legislación, de los organismos existentes y la instalación de nuevas instituciones.
Sin embargo, como en todo proceso de reforma, han surgido diversas problemáticas y críticas a algunos aspectos del diseño y funcionamiento del sistema de justicia criminal, muchas de las cuales han venido de la academia y de los propios actores del sistema. A estos reparos se sumaron otros de la opinión pública, principalmente referidas a su eficacia, explicada fundamentalmente por la instalación de una percepción de la reforma como un sistema extremadamente “garantista”, “blando” o de “puerta giratoria”, asociándose directamente estas ideas como las causas del aumento de la delincuencia.
En los últimos años, la demanda ciudadana por más “mano dura” para enfrentar los delitos comenzó a ocupar una posición importante en las campañas electorales y en las agendas de los gobiernos, lo que se vio reflejado en el impulso de una serie de iniciativas legislativas destinadas a endurecer la respuesta penal estatal. Prueba de lo anterior es que a la fecha, el CPP ha sufrido más de 30 modificaciones legales.
Si bien estos cambios sucesivos no permiten hablar de un desmantelamiento de los pilares básicos de la reforma procesal penal, dan cuenta de importante debilitamiento de algunos de sus principios y valores iniciales, los que han cedido en pos de satisfacer necesidades que no siempre se sustentan en evidencia empírica, ni consiguen con éxito los objetivos esperados por el legislador o el gobierno de turno.
Un ejemplo claro de lo anterior son las modificaciones legales que ha experimentado la prisión preventiva, y cuya práctica da cuenta de una grave disminución de la vigencia y eficacia de los principios y objetivos que las rigen.
El retroceso de los principios y el abandono de la proporcionalidad
Antes de la entrada en vigor de la reforma procesal, la prisión preventiva operaba como una consecuencia necesaria del auto de procesamiento. Tras la reforma, se dio un giro radical, pues el nuevo CPP instauró un marco normativo con límites más estrictos para su aplicación, introduciendo criterios basados en los principios de proporcionalidad, provisionalidad, excepcionalidad e instrumentalidad. En ese contexto, su procedencia debía ser precedida de un debate en audiencia, con la participación de la defensa y el Ministerio Público, quienes exponían sus argumentos sobre antecedentes concretos y verificables, para justificar o no la necesidad de su aplicación.
Sin embargo, las modificaciones al CPP en esta materia han ido debilitando los principios señalados, convirtiendo paulatinamente a la prisión preventiva en una medida cautelar de aplicación casi automática frente a ciertos delitos o determinadas circunstancias objetivas que operan como presunciones, acercándose progresivamente a lo que ocurría con el auto de procesamiento del antiguo sistema, donde la discusión cautelar no respondía a una necesidad concreta del caso, sino sólo a la concurrencia de determinados requisitos formales.
El primer cambio sustancial se dio con la Ley N° 20.074 de 2005, que eliminó la mención explícita al principio de proporcionalidad como límite a la aplicación de la prisión preventiva (art. 141 del CPP). También se redujeron las hipótesis en que la prisión preventiva no podía ser decretada, tales como delitos de baja gravedad o los casos en que, tras un examen de prognosis, el imputado pudiere ser objeto de alguna medida alternativa a la privación de libertad (en los términos de la Ley N° 18.216 antes de su modificación por la Ley N° 20.603) o acreditara vínculos permanentes con la comunidad, arraigo social o familiar.
Tres años más tarde, la Ley N° 20.253 (conocida como “agenda corta antidelincuencia”) modificó sustancialmente los requisitos de procedencia de la prisión preventiva, particularmente los referidos a la necesidad de cautela. Esta ley introdujo una serie de presunciones de peligro para la sociedad (“se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de sociedad”), tales como que el delito por el cual se formaliza al imputado tuviere asignada una pena de crimen, que el imputado tuviere condenas anteriores por delitos de igual o mayor pena, o que se encontrare bajo una medida cautelar o una medida alternativa al cumplimiento de pena, entre otras.
Asimismo, se reformuló el art. 149 del CPP, permitiendo al fiscal o al querellante apelar verbalmente de la resolución que negare o revocare la prisión preventiva en determinados delitos, en cuyo caso el imputado no podrá ser puesto en libertad hasta que no se resuelva el recurso por la respectiva Corte de Apelaciones. En sentido similar, la Ley N° 20.191 amplió la procedencia de la internación provisoria de los adolescentes frente a conductas que constituirían crímenes en el caso de ser cometidas por una persona mayor de dieciocho años.
La tendencia se repitió en el año 2016, con la Ley N° 20.931 (conocida también como “nueva ley de agenda corta”), que amplió el catálogo de delitos que permiten apelar verbalmente contra la resolución que negare o revocare la prisión preventiva. También se incorporó la existencia de una orden de detención vigente contra el imputado como otro de los criterios para estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
A estos cambios, destinados a endurecer la prisión preventiva, se sumaron otras modificaciones legales que contribuyeron a facilitar su procedencia, como el aumento de las penas asociadas a ciertos delitos, el establecimiento de los marcos rígidos de determinación de la pena introducidos a la Ley de tránsito (con la Ley “Emilia” N° 20.770), Ley de control armas (a través de la Ley N° 20.813) y la última “agenda corta” de 2016 (N° 20.931), además de la exclusión de la aplicación de penas sustitutivas para ciertos delitos como queda a la vista de la lectura del actual artículo 1 de la Ley N° 18.216.
Este último grupo de modificaciones legales pretende restringir la actividad del juez al determinar la pena concreta, obligándolo a mantenerse dentro del marco penal abstracto y a prescindir de la aplicación de penas sustitutivas, lo que va en abierta contradicción con el principio de proporcionalidad de las penas.
Si a lo anterior se agrega el aumento de las penas, no cabe duda que la prognosis de la sanción será mayor, simplificando así el debate sobre necesidad de cautela, al punto de reducir su justificación a las presunciones de peligro para la seguridad de la sociedad que el legislador ha establecido.
Hoy no se pueden desconocer los efectos que estos cambios legales tuvieron en el uso de la prisión preventiva. Según estadísticas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), 9 de cada 10 prisiones preventivas que son solicitadas por el Ministerio Público son acogidas[1]. Por otro lado, de acuerdo a los informes estadísticos de población penal de Gendarmería de Chile, al año 2008 un 21,9 por ciento de las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios correspondían a imputados en prisión preventiva (presos no condenados), cifra que al 31 de agosto de 2022 ascendió a un 37,1 por ciento[2]
Otro dato preocupante es el aumento en el número de personas que han sido sometidas a prisión preventiva o internación provisoria y que luego son absueltas o sobreseídas. En 2006 la Defensoría Penal Pública dio cuenta de mil 533 personas, mientras que el año 2020 se verificaron mil 288 casos.
En definitiva, los distintos factores de cambio han propiciado un escenario que al inicio de la reforma se quería evitar: el riesgo de convertir el debate sobre la prisión preventiva en un juicio de peligrosidad sobre la base de presunciones, su funcionamiento como pena anticipada, la introducción de delitos prácticamente inexcarcelables y un uso desproporcionado de ella.
Al parecer se ha ido abandonando poco a poco la necesidad de realizar un examen de proporcionalidad de la prisión preventiva, conforme a los antecedentes del caso concreto que justifiquen su necesidad, lo que garantizaría que esta medida cautelar se impusiera para cumplir los fines del procedimiento y no se convirtiera en un castigo o pena anticipada.
En este sentido, no debe olvidarse que los criterios para determinar una prisión preventiva deben someterse también a un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, es decir determinar si la entidad del hecho concreto y los antecedentes que lo rodean merecen o justifican la imposición de la prisión preventiva. Se trata, por tanto, de la apreciación de las circunstancias concretas, que permiten considerar la gravedad del hecho delictivo y la verdadera necesidad de cautela.
La necesidad de volver a los primeros pasos
Estos cambios sufridos por la reforma procesal penal aparentan responder mayormente a demandas por más seguridad ciudadana. Sin embargo, la falta de un correlato empírico que las sustente y de una visión sobre sus consecuencias las convierte en iniciativas tremendamente cuestionables. En ese contexto, ciertas reformas al CPP y otros cuerpos normativos han significado un retroceso respecto de lo planteado al inicio de la reforma y una disminución en la eficacia de algunos de sus principios, poniendo en una situación de desequilibrio al imputado frente al Estado, mermando sus derechos y las posibilidades de actuación de la defensa. Por otro lado, los cambios también han presionado al sistema de justicia criminal a dar respuesta a problemáticas complejas que debieran ser abordadas desde una mirada más integral y multidisciplinaria, lo cual ha generado una serie de expectativas que al no poder ser cumplidas, merman la legitimidad del sistema y su correcto funcionamiento.
En materia de prisión preventiva, es preocupante ver cómo la evidencia muestra que las modificaciones al CPP y otras normas penales han ido lesionando gravemente el principio de inocencia al establecerse, por ejemplo, un sistema de presunciones de peligrosidad, contribuyendo a un uso irracional de esta medida cautelar, debilitando su carácter excepcional y de último recurso, acercándonos paulatinamente a las cifras y prácticas que existían en el viejo sistema inquisitivo.
A pesar de este panorama sombrío, desde el Congreso Nacional ha surgido una interesante moción de un grupo de Senadores que busca modificar el Código Procesal Penal la incorporación de criterios en la determinación de la prisión preventiva y así racionalizar su uso (Boletín N° 14.591-07). En términos generales, el proyecto propone perfeccionar los estándares de razonabilidad en su aplicación, asegurar que su determinación se haga en base a fines procesales y legítimos relacionados con el proceso penal en curso, e introduce disposiciones tendientes a controlar su duración, entre otras.
Sin perjuicio del destino que podrá tener este proyecto de ley, es una gran oportunidad para discutir seriamente este asunto y revertir las tendencias expuestas hasta aquí. En ese contexto, es fundamental detenernos a debatir sensatamente sobre el tipo de justicia penal que opera en la práctica y qué queremos para el futuro. Los posteriores ajustes al CPP debieran estar precedidos de un debate y un diseño apoyado en evidencias verificables sobre su funcionamiento, pero lo más importante es retomar aquellos principios y valores que construyeron la reforma procesal penal. Por ejemplo, en materia de prisión preventiva es imperativo volver a tomarnos en serio la proporcionalidad y evitar su transformación en una pena anticipada por la mera aplicación de cláusulas genéricas de peligrosidad social.
No hay que olvidar que la reforma procesal penal no solo significó un cambio en la forma de impartir la justicia penal, sino una verdadera revolución con el establecimiento de un catálogo de derechos y garantías que no existían en el sistema inquisitivo. Como diría Dworkin, estas son verdaderas “cartas de triunfo” frente a las decisiones arbitrarias o abusivas del Estado, por lo que es fundamental su defensa para mantenerlos vigentes.
[1] http://www2.latercera.com/noticia/juzgados-de-garantia-otorgaron-nueve-de-cada-10-solicitudes-de-prisionpreventiva-entre-2006-y-2013/