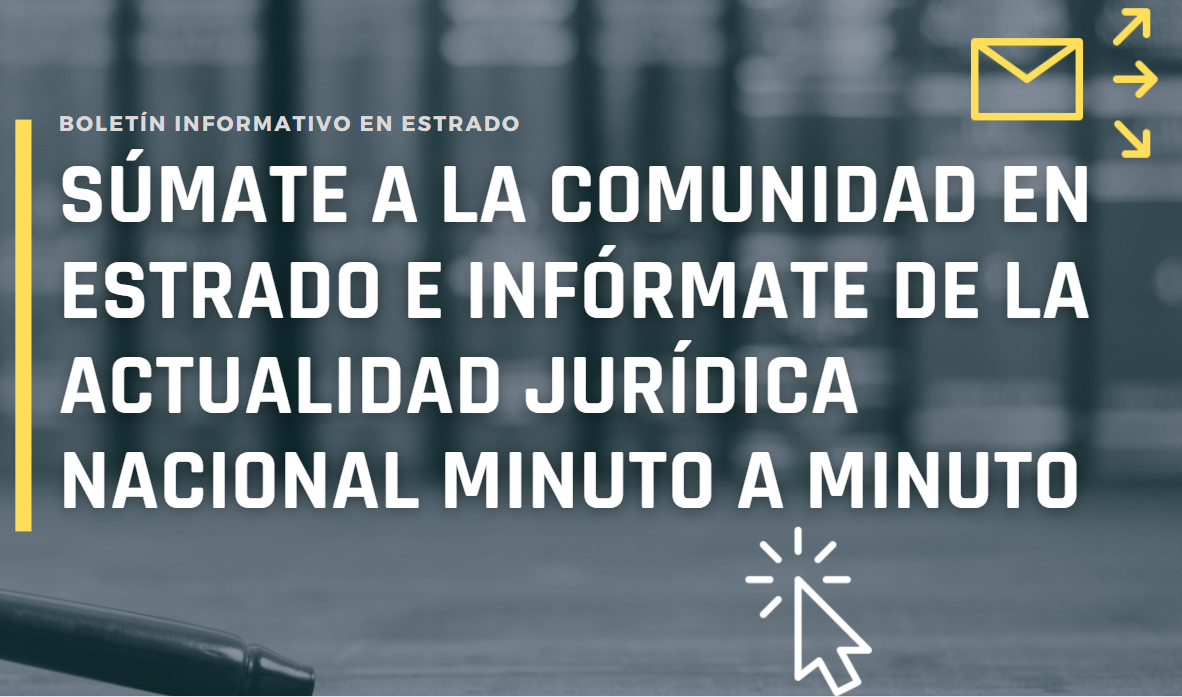Ernesto Vásquez Barriga. Abogado. Licenciado y Magíster U. de Chile.
Cada día hábil en el atardecer -siendo yo un infante- rogaba a mis hermanos mayores, salir en la búsqueda de mi progenitor, cuando el sol besaba a la luna en su huida, pues sabía que mi padre debía ya estar por llegar desde su trabajo de obrero. Planificar aquello, era uno de mis proyectos relevantes en mis días de niño y es que, luego del juego infantil, venía esa alegría indescriptible, ver bajar a mi progenitor desde la rotulada liebre Pedro de Valdivia y Blanqueado; tomar su mano y solo caminar las siete cuadras hasta mi hogar, sin más que su compañía, su voz y su aura. Eran los años setenta del milenio pasado y no había para mí, mayores responsabilidades ni desafíos, salvo un jugar interminable en una comunidad de personas de recursos escasos y de ideas infinitas en medio de las polvorientas calles de una comuna más que modesta, muy precaria en un país muy distinto; comunas populares, Barrancas hoy parte de Cerro Navia, en donde la comunidad hacía carne aquello de común unidad o vida comunitaria.
Cada día los niños buscábamos fórmulas ingeniosas de pasar la vida. La solidaridad de los mayores era un legado que jamás pensé se fuera a extinguir. Los vecinos, pese a su modesta vida material, donde escaseaban las comodidades, eran solidarios. Otros tiempos, donde la televisión y el teléfono eran privilegios de algunos y el sueño que rondaba en mi cabeza, era ser Químico Farmacéutico, quizás porque su dueño, lo era de la única farmacia del sector y nos parecía que se trataba de un exitoso inmigrante alemán que había reiniciado con la botica Fénix, la droguería positiva que surtía de algunos remedios en caso de urgencia a los vecinos de la población, por una modestia interacción comercial.
Era la vida de barrio de los setenta, otra república, comunidad y valores; otra forma de vivir la pobreza. Con un colegio cercano en la población a escasos cincuenta metros de mi hogar, la Escuela N°247, con baño de pozo, sin insignia ni chaqueta, solo uso de overoles color mostaza claro, profesores y profesoras empoderadas por apoderados que -dentro de su pobreza-les veían con respeto total y a la educación como el único motor de desarrollo. La escuela carecía de muchos elementos materiales, empero su cuerpo docente estaba amalgamado con el concepto de vocación y una estela de autoridad absoluta que permeaba todo.
Mi padre nos reunía cada mañana antes de asistir al colegio, nos daba un modesto desayuno y nos entregaba directrices básicas de comportamiento, todo ello entre refranes y poesías cuyos ecos a algunos de mis hermanos molestaba; lo que a mí, me hacía sentir enorme, pues esas poesías y lecciones él ya me las había dado el día anterior, en aquellas tardes en las cuales no tenía que ir a trabajar o simplemente su turno era otro, allí los tangos y sus explicaciones sobre nuestra historia patria y la vida, hacían que mi alma se llenara de un amor absoluto, pues mi madre estaba pasando por una dolorosa enfermedad y el papá debió asumir solo todas las labores de casa, las que hacía por lo demás, con toda perfección.
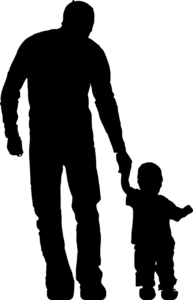 Muchas veces le escuché como arenga: “Lo excelente era enemigo de lo bueno”, dando a entender que siempre era posible hacer las cosas mejor. Sus comidas, onces, sus panes amasados cuyo toque me permitía darle con un tenedor antes de incorporarlas al horno, fueron sus expresiones terrenales de amor y compromiso. Era mi guía desde siempre y sentía que su sabiduría infinita me daba todas las respuestas. Evidentemente, con la adolescencia y la juventud tocando a mi puerta, mi padre para mí, fue saliendo de su sacro pedestal y parecía que el inmaculado ser que se dibujó en mi mente de niño era obvio, un hombre imperfecto. Con los años recordaría mis oportunidades en la vida y las suyas, aquel soñaba con escribir y ser profesor de castellano y la pobreza pudo más. Desde ahí la semilla de la pedagogía que sembró en terreno fértil, cuando varios de mis hermanos abrazaron la hermosa misión de ser profesor o profesora, “ángeles que el cielo ha remitido en forma de maestros o maestras”. También, influyó en mi amor por los relatos y la escritura, de aquel ser humano, pude colegir que relatar y escribir, era en cierto sentido terapéutico.
Muchas veces le escuché como arenga: “Lo excelente era enemigo de lo bueno”, dando a entender que siempre era posible hacer las cosas mejor. Sus comidas, onces, sus panes amasados cuyo toque me permitía darle con un tenedor antes de incorporarlas al horno, fueron sus expresiones terrenales de amor y compromiso. Era mi guía desde siempre y sentía que su sabiduría infinita me daba todas las respuestas. Evidentemente, con la adolescencia y la juventud tocando a mi puerta, mi padre para mí, fue saliendo de su sacro pedestal y parecía que el inmaculado ser que se dibujó en mi mente de niño era obvio, un hombre imperfecto. Con los años recordaría mis oportunidades en la vida y las suyas, aquel soñaba con escribir y ser profesor de castellano y la pobreza pudo más. Desde ahí la semilla de la pedagogía que sembró en terreno fértil, cuando varios de mis hermanos abrazaron la hermosa misión de ser profesor o profesora, “ángeles que el cielo ha remitido en forma de maestros o maestras”. También, influyó en mi amor por los relatos y la escritura, de aquel ser humano, pude colegir que relatar y escribir, era en cierto sentido terapéutico.
Su máximo legado indicaba, sería la educación y saber colegir de los demás, lo mejor de cada cual; pues todos tenemos las potencialidades y debemos soñar y llenar de contenido y desafíos el espacio de intelecto que la vida nos ha entregado. En un suspiro de sus sueños batalló porque hiciera la ruta que él soñaba, estudiar en el otrora emblemático Liceo Valentín Letelier. Agradezco esa definición, haber tenido esa educación aunque ya en decadencia en los ochenta como toda la pedagogía pública nacional, me permitió conocer toda la historia del establecimiento y el legado republicano de don Valentín Letelier Madariaga, distinguido hombre de letras, respetado intelectual fuera de nuestras fronteras; uno de los creadores de lo que hoy es la Contraloría General de la República, un destacado docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y un excelente Rector de la casa de Bello.
Don Valentín, también fue padre y en un homenaje que se hizo hace un par de años en Pío nono, un destacado docente, recordó la grandeza intelectual de un brillante educador y pensador, don Valentín. Así, nos indicó el Dr. Eric Palma, que no solo fue un brillante ciudadano, además fue un amoroso padre y nos compartió una lectura sobre las palabras que el solemne jurista -despojado de toda vanidad académica y aura intelectual- le remitía en horas de aciago, en una carta, a su hija, donde en palabras sencillas instaba a aquella a buscar un buen hombre para su vida, donde el amor fuese la directriz de su timón existencial. Los ojos de mi querido amigo y maestro -como los míos- se humedecieron y su voz se quebrajó, como sensible ser humano quiso colocar la guinda de la torta en ese homenaje, dar el aura de humanidad al homenajeado.
Para mí no solo fue un regalo que me ratificaba su calidad personal, me hizo recordar los diálogos con mi padre y como aquel, juré seguir aquella senda de lograr algún día ser un maestro digno de enseñar, desde la imperfección y desafíos, preguntas más que respuestas; mostrarle a los estudiantes la visión de quien conoció la precariedad y la estrechez material pero la abundancia del amor y la enseñanzas de la vida misma, algo que se hace tan necesario, para que las nuevas generaciones también puedan no solo competir por algo material o ser siempre mejores, sino que construir entre todos y todas, una sociedad de hermanos que viven bajo una misma bandera con un pasado lleno de dolor y lucha, cuya historia nos debe enseñar no a inmolar a otros sino a ser mejores personas, empáticas que ven al otro como un ser humano no solo un número en una lista, un uniforme o un prejuicio, pero cuya calidad hemos de valorar por su esencia de contenido de humanidad y no por las imágenes o rótulos que otros colocan como un disfraz para enmascarar a los demás. En fin, una comunidad donde sientan, como Valentín Letelier o Eric Palma o mi Padre Pedro Vásquez, que el intelecto y el saber deben estar al servicio de la común unidad que hemos de transformar en una sociedad de personas que se estiman y respetan a pesar de sus posturas, pues ese es el legado que deseo declamar, como la hija del Rector Letelier, debemos transferir a los demás dando sentido a la misión que nos ha tocado realizar en el nombre del padre.