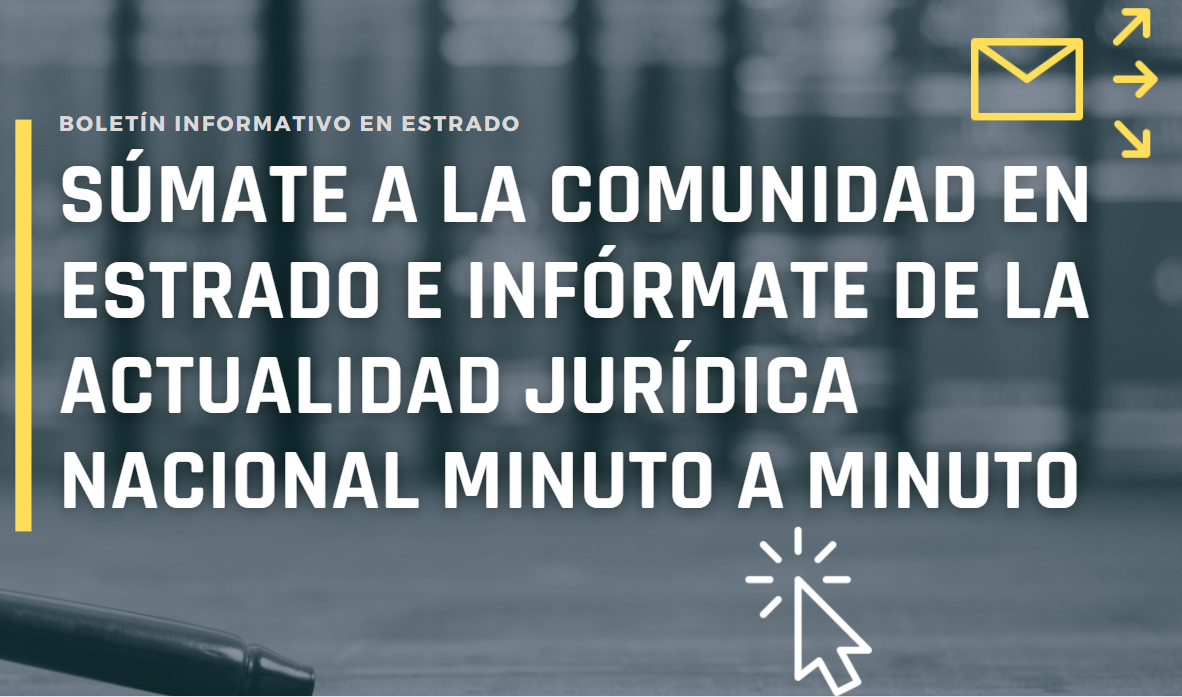Por Marco Montero. Defensor regional de Ñuble.
Es una fría y nubosa mañana de invierno. Para don José no se trata de un día común. Raudamente se despide de sus compañeros y abandona el “rancho” que lo ha cobijado. Afuera y tras unos pasos, reflexiona sobre lo que está por suceder. Requerido por sus custodios, don José reanuda su camino. Inseguro, recorre los desolados y húmedos pasillos de la cárcel, dejando atrás candados y barrotes. En su mente vagan los recuerdos del día en que se ordenó realizar su juicio. Su defensor le ha dicho que hoy los jueces decidirán si es culpable o inocente. Sentado frente a la pantalla de un computador, permanece silente e inmóvil, atento a los rostros y voces. Su juicio oral ha comenzado.
Este relato no está sacado de una novela policial. Don José tampoco es un personaje imaginario de una trama ideada para esta columna. Se trata de una persona que fue acusada por un delito ocurrido en julio de 2019 y que permanecía desde entonces en prisión, y para quien la fiscalía solicitó 15 años de presidio.
Lamentablemente, lo vivido por don José no es un hecho aislado en el país. Responde a la manera en que algunos tribunales y fiscales han entendido que debe ser el modo de resolver la problemática que plantea la realización de juicios orales en tiempos de pandemia.
En su favor argumentan que dicha modalidad no vulneraría los derechos y garantías del acusado, no obstante la voluntad expresada por el propio titular del derecho a que su juicio sea presencial; que su prórroga afectaría el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable, pese a que el propio incriminado consintiese en agendarlo para una fecha en que sea posible la presencialidad; y que la postergación de los juicios alteraría la continuidad de los procesos y el normal funcionamiento de los tribunales, pese a que la ley vigente y la misma Corte Suprema han establecido los presupuestos para la realización de ciertas audiencias en estado de excepción, condicionándolas al cumplimiento de las garantías judiciales del proceso contempladas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país y que se encuentren vigentes.
En una primera aproximación, es conveniente recordar que ha sido la propia Corte Suprema la que ha sostenido reiteradamente, que el debido proceso es un derecho fundamental para asegurar a toda persona que cualquier decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, siendo el legislador el llamado a establecer las garantías para un procedimiento racional y justo.
Por medio de dichas garantías se procura que las partes de la relación procesal puedan estar en condiciones reales y efectivas de hacer valer todos sus derechos y pretensiones, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes y, fundamentalmente, que se respeten los procedimientos que han sido fijados por la propia ley, tanto para el esclarecimiento del hecho como para la imposición de un castigo al culpable.
En un contexto más jurídico, una de las principales garantías que la ley procesal penal otorga a toda persona incriminada es que su imputación sea probada por quien la sostiene ante un tribunal imparcial, en un juicio previo, oral y público. Luego, es la misma ley la que establece los principios y reglas que deben ser observados en la realización de un juicio oral.
Estas reglas han sido ideadas para un modelo de juicio presencial y no remoto, por naturaleza adversarial y contradictorio, que se operativiza bajo una lógica y dinámica en la que los sujetos procesales interactúan, dialogan, argumentan y se confrontan en forma permanente. Los jueces aprecian de manera personal y directa la prueba rendida; el acusado está presente en todo el desarrollo de su juicio en compañía de su abogado, con quien se comunica continuamente y de manera privada; los testigos comparecen en forma presencial antes los jueces, quienes no sólo verifican su identidad, sino también la forma en que rinden su testimonio, con el fin de impedir que su relato pueda verse alterado.
Estas reglas obviamente tienen un fin último, cual es brindar a todos los sujetos procesales plenas garantías de un juicio razonable y justo, lo que no ocurre en un juicio remoto, donde los jueces no se encuentran presentes en el lugar donde se rinde la prueba, por lo que su apreciación de ésta se limita a aquello que logran oír y observar a través de una pantalla.
Los testigos y peritos deponen desde una comisaría o desde la oficina del fiscal que los presenta como prueba, sin que en ninguno de estos casos un funcionario del tribunal controle en forma previa su identidad o esté presente al momento de declarar. A ello se suma, la dificultad que tiene para la defensa contraexaminar y confrontar dichos testimonios con otras pruebas. Por su parte, al permanecer en prisión, el acusado sólo puede conferenciar con su abogado de manera remota.
Al ponderar racionalmente los fines que se persiguen con un juicio a distancia y los derechos y garantías judiciales del acusado, su resultado evidencia lo desproporcionado de esta medida. Desde una exigencia de necesidad, el juicio presencial es el medio más apto y menos lesivo para el enjuiciamiento del incriminado, teniendo en cuenta que las reglas que lo regulan han sido diseñadas para esta forma de proceder. Lo otro simplemente es intentar adaptar dichas reglas a un modelo de juicio que, por su naturaleza adversarial y contradictoria, no es posible replicar.
Lo mismo ocurre al examinar la aptitud del medio escogido (juicio remoto), que como hemos visto no es el más idóneo, teniendo en cuenta que la propia ley condiciona la virtualidad a que se aseguren las condiciones para el cumplimiento de las garantías judiciales del proceso, y planteando como alternativa su suspensión y no realización hasta una vez cesado el estado de excepción constitucional.
Y desde un criterio de proporcionalidad en un sentido estricto, tampoco se aprecia un adecuado equilibrio entre los supuestos beneficios que se obtendrían con la protección de ciertos derechos -como el ser juzgado en un plazo razonable- con todos los efectos perjudiciales que esta modalidad tiene para el ejercicio efectivo de los derechos y garantías del acusado y su defensa técnica.
Desde el inicio de la crisis sanitaria todos los actores judiciales y, por cierto, la defensa penal, hemos ajustado la manera de actuar y de relacionarnos en distintos ámbitos, con el fin de preservar la salud, reduciendo ocasiones de contacto presencial y brindando la asistencia jurídica en los casos que lo requieran.
Esto ha permitido poder avanzar en la sustanciación de los procesos judiciales mediante el uso de la tecnología disponible, en la medida y en el entendido que dicho modelo de operar no afecte el ejercicio de los derechos y garantías judiciales del proceso. Por lo mismo, resulta equivocado que, bajo el argumento de ser más flexibles y creativos en el uso de estas herramientas informáticas, se pretenda ampliar esta forma de funcionamiento, concebida de manera excepcional y para un acotado tipo de actuaciones procesales, y se nos imponga por la praxis judicial una nueva modalidad que, como se ha visto, no sólo es desproporcionada, sino que no cumple con los estándares mínimos de legalidad y seguridad jurídica para el acusado y su defensa técnica.
Finalmente, un aspecto que subyace a todo este debate es la dignidad inherente de todo ser humano, la que no admite distinción de ningún tipo o clase, por loable o justificado que sea su propósito. Se vulnera la dignidad de una persona que es enjuiciada desde una prisión y contra su voluntad, quien recibe un trato desigual y discriminatorio, afectando la presunción de inocencia y la calidad de sujeto procesal, tal como ocurrió con don José, cuyos derechos y garantías judiciales están plenamente vigentes, aun en pandemia.