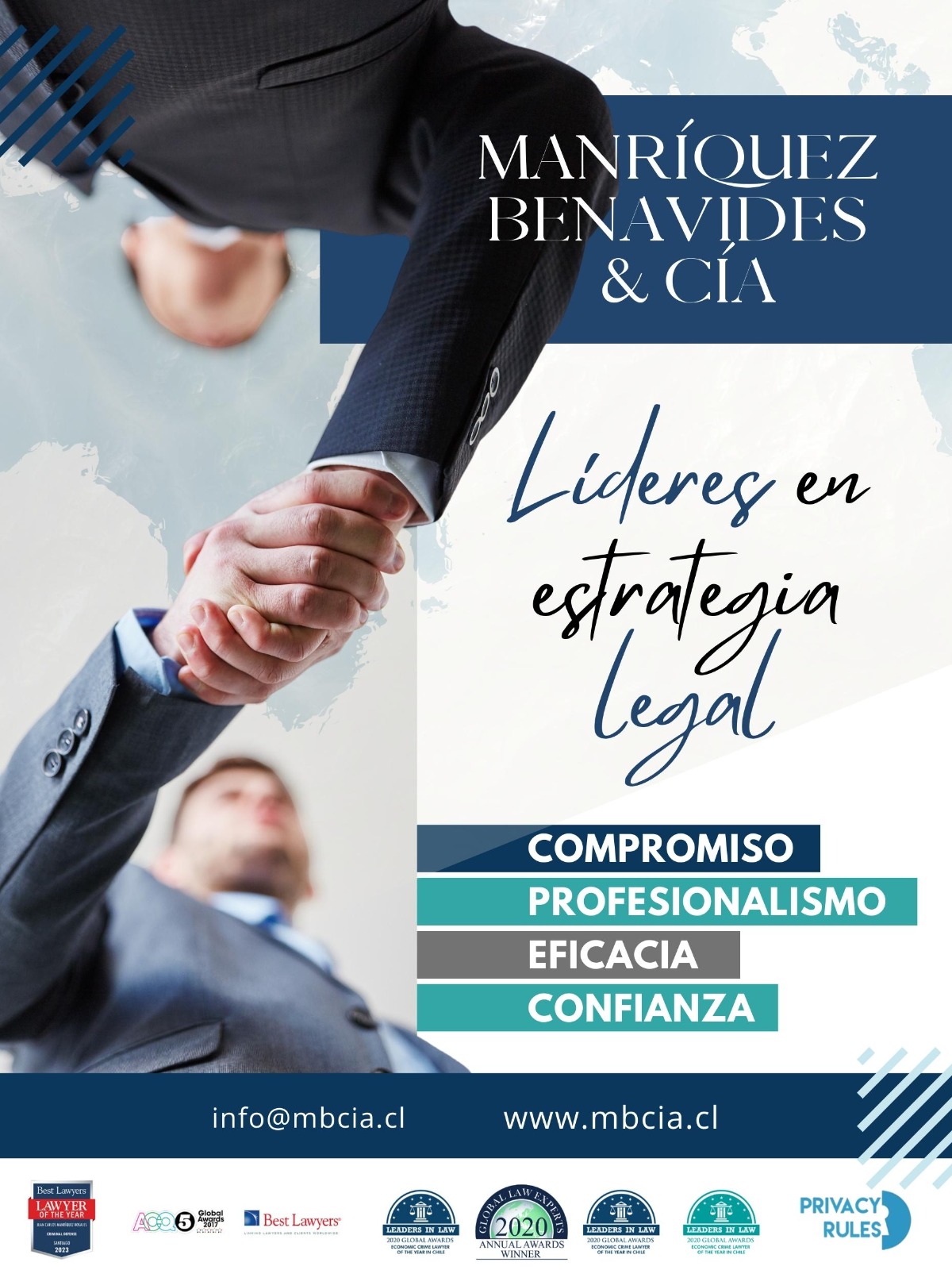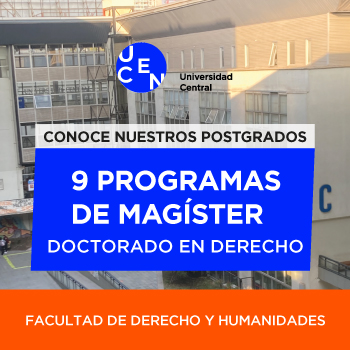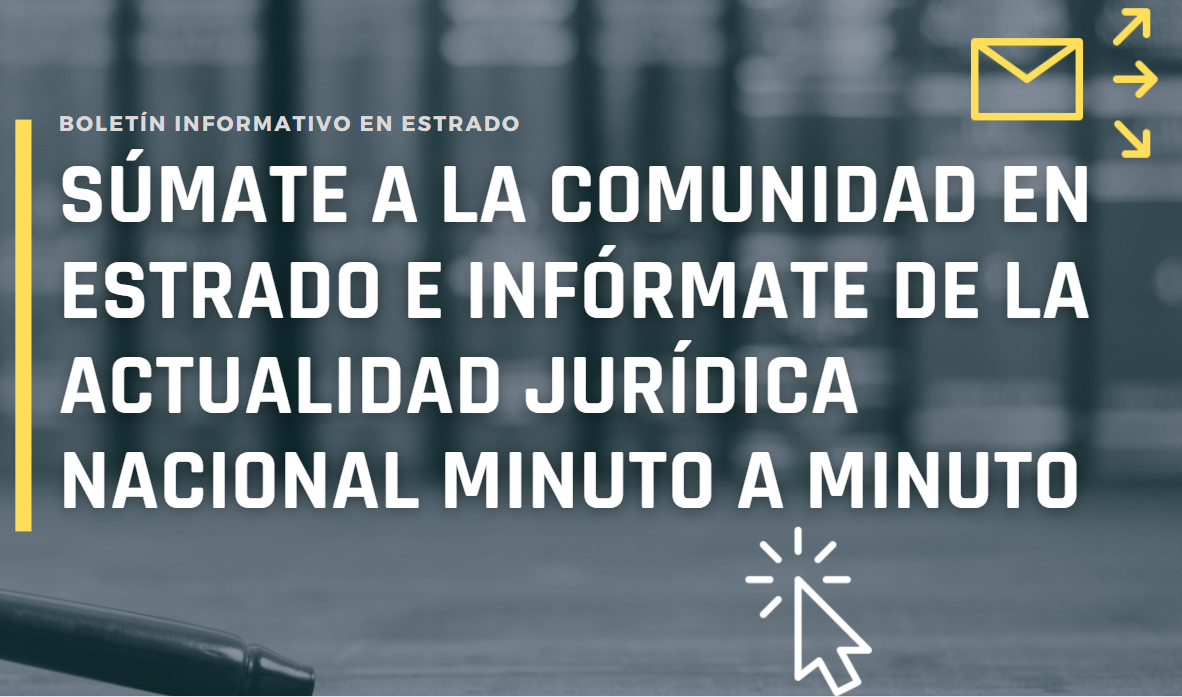Hay un tipo de injusticia especialmente irritante: aquella que no solo te quita algo, sino que ni siquiera te permite demostrar que lo merecías. Esa sensación ha sido familiar para cientos de empresas chilenas que compiten por contratos públicos con altas sumas involucradas. Presentan la mejor oferta, cumplen cada requisito, afinan cada coma… y un error administrativo—un puntaje mal sumado, un requisito mal evaluado—las deja fuera. Antes, la respuesta del sistema era un portazo elegante: “Mera expectativa, señor. Mala suerte, para la próxima.”
Durante años, esa barrera fue inexpugnable. Aunque la entidad pública admitiera su error, aunque el perjuicio fuera evidente, las empresas quedaban con las manos vacías. No había daño indemnizable. No había derecho adquirido. No había nada.
Pero el derecho, cuando funciona, evoluciona. Y en Chile, la evolución se produjo cuando los jueces dejaron de obsesionarse con si la empresa habría ganado y empezaron a mirar algo mucho más terrenal: si el Estado hizo mal la pega.
Ese cambio conceptual fue un verdadero terremoto. En casos como Luis González vs. Municipalidad de Dalcahue, la Corte Suprema abandonó la pregunta metafísica sobre la certeza del triunfo y se concentró en la conducta del organismo público. Si la municipalidad aplicaba mal sus propias reglas, generaba un daño. Y ese daño no era haber perdido el contrato, sino haber perdido la oportunidad real y seria de ganarlo.
Así nació, con fuerza jurídica, el concepto de pérdida de la chance: un daño autónomo, indemnizable, que mide no el premio final, sino el valor de haber estado legítimamente en la final antes de que el Estado te sacara de la pista con una zancadilla.
Este giro abrió un mundo nuevo. Pero también un nuevo problema: ¿cuánto vale una oportunidad?
Aquí entra en escena uno de los, quizás, casos más importantes de los últimos años: Alpes Químique A vs. Cenabast. La empresa había sido puntuada de forma arbitraria, perdió el contrato y pidió más de $1.500 millones por lucro cesante. El peritaje, más aterrizado, fijó la utilidad probable en $92 millones. Si el error del Estado estaba acreditado, la lógica diría: se pagan los $92 millones. Pero no. La Corte hizo algo distinto, casi quirúrgico: no había certeza de que ganarían, porque había otros dos competidores sólidos. Entonces, la Corte aplicó una especie de fórmula de probabilidad: tres finalistas, una chance entre tres. Resultado: un tercio de los $92 millones.
Por primera vez, un tribunal chileno cuantificó una oportunidad perdida dividiendo matemáticamente la utilidad posible por el número de oferentes con opciones reales. Metódico, elegante… y polémico.
Porque aquí está la tensión: en otros fallos, ese cálculo no es tan matemático. A veces el juez fija un 5%, un 7% o un 1,5% del valor de la oferta sin una explicación detallada. Son decisiones “prudenciales”, dicen los fallos. Prudenciales… pero profundamente subjetivas.
Esa subjetividad tiene efectos sistémicos. Para las empresas, puede significar millones de diferencia dependiendo del tribunal que toque. Para el Estado, implica que cada error administrativo ya no es solo un trámite que se retrotrae: es una posible indemnización con costo fiscal. De pronto, un funcionario que evalúa mal un punteo puede gatillar no solo un sumario, sino un juicio millonario.
¿Cambia eso conductas? No de un día para otro. Pero crea presión institucional: más auditorías, más rigor, más transparencia, más temor a la arbitrariedad. Y para los oferentes, aumenta la confianza en competir: ya no se sienten atrapados en un juego donde el Estado siempre gana.
Sin embargo, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿cómo cuantificamos una oportunidad? ¿Seguimos dependiendo del “criterio prudencial” de cada juez, con resultados dispares, o avanzamos hacia una regulación que establezca parámetros más claros y previsibles?
Chile ya asumió que la oportunidad perdida es un daño real. Lo que viene ahora es más difícil: diseñar un sistema que permita medir, de forma justa y razonable, el valor de lo que pudo ser y no fue. La justicia ya abrió la puerta; falta que el legislador decida si va a poner un marco o confiar en que los jueces sigan calculando, caso a caso, cuánto cuesta un futuro que nunca llegó a existir.