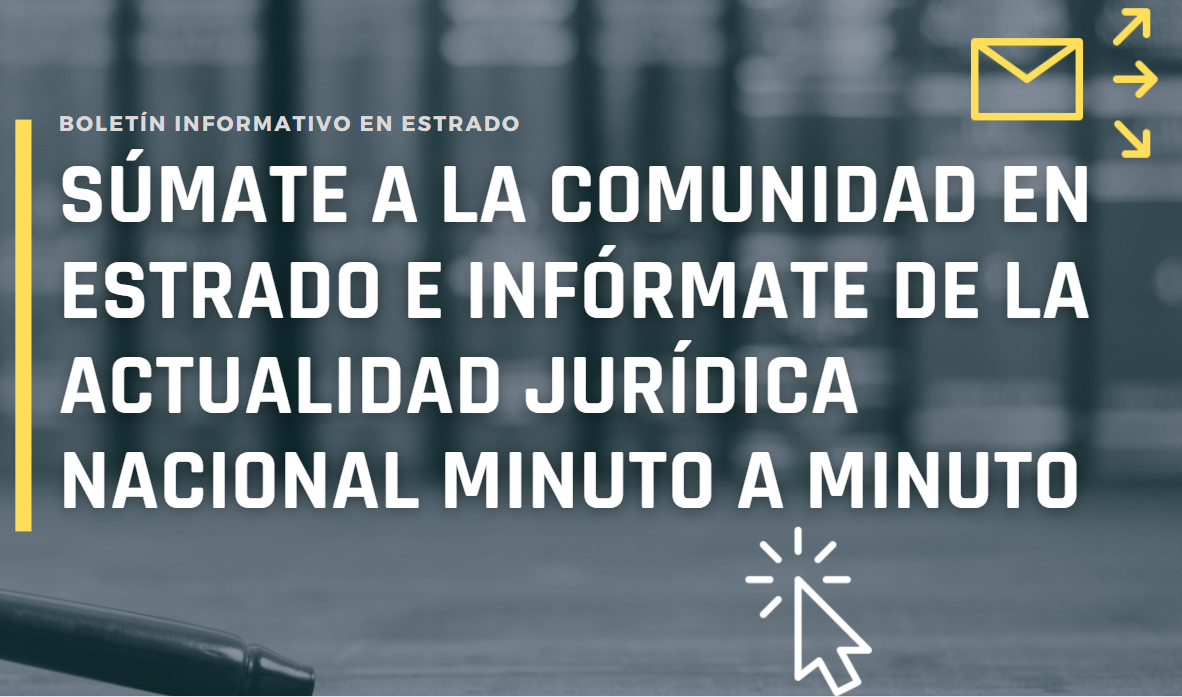Lamberto Cisternas. Exministro de la Corte Suprema.
Las denuncias sobre corrupción que cada cierto tiempo -últimamente con mayor frecuencia- se formulan o escuchamos, como rumores insistentes, sugieren algunas reflexiones sobre la incidencia que la corrupción tienen en la democracia y específicamente en la vida democrática.
Habitualmente se entiende por corrupción las actuaciones indebidas en el ámbito de lo público, esto es, dentro de los servicios o entidades públicas y que son realizadas por los funcionarios o agentes del estado; con toda la nociva influencia que ello tiene en el devenir de la sociedad. Así aparece, por ejemplo, entre otros documentos internacionales, en la Convención Interamericana Contra La Corrupción, adoptada por la OEA en 1996, cuyo preámbulo señala que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, y que consigna como primera medida preventiva “Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas”.
Sin embargo, si recurrimos al Diccionario de la Academia, nos encontramos con significados más amplios, comprensivos de mayores matices: “Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales”, o bien “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Esto último parece más acorde con el sentir común y con lo que muestra la realidad, pues casi siempre se trata de una práctica -reiteración o habitualidad- que traiciona o instrumentaliza el sentido u objetivo de una organización o de un procedimiento, en provecho -económico o de otro tipo- de quien gestiona esa práctica.
De lo cual se sigue que, más allá de lo estrictamente técnico jurídico, la corrupción puede darse en el ámbito público y en el privado, traicionando el verdadero sentido o el verdadero objetivo de una organización o un procedimiento, en beneficio personal de quienes realizan la actividad que la configura, provecho que no es necesariamente económico, aunque este elemento suele ser preponderante.
La corrupción impacta directamente a la organización o procedimiento traicionado o instrumentalizado, pero la gran perjudicada final con estas actividades irregulares, generalmente delictivas, es la sociedad en su conjunto, pues se cercena la confianza que la población tenía en esas instituciones o procedimientos, se produce una reacción muy dura que llega a ser casi de odio, sobretodo si las conductas quedan impunes, o se reiteran, o no se logra sanearlas; además de sustraerse los dineros públicos o estafarse a los afiliados, a los consumidores o a los usuarios.
Desde otro punto de vista, y con un enfoque más focalizado, puede afirmarse que, dentro del funcionamiento general de la sociedad, la corrupción afecta de manera severa a la democracia, entendida como una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al pueblo, esto es, en la práctica, al conjunto de los electores; y en su sentido más actual, como sinónimo de libertad, de igualdad, de gobierno de mayorías, de respeto de las minorías, de justicia social.
En esta última actual el sentido de la expresión democracia abarca no solo la idea de un régimen político o de una forma de gobierno, sino que se extiende a la estructura económico social, a la participación, a lo electoral, a los valores que le son propios; y, en especial, al respeto de la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales.
La corrupción es grave y dañina, cercena las confianzas, debilita a las instituciones y procedimientos, y ataca las bases de la democracia; cada vez que se asoma se alzan en su contra muchas voces, de distintos tonos y niveles, condenándola duramente y solicitando las mayores penas para quienes la han practicado. Sin embargo y pese a estos reclamos y amenazas, muestra su cara con nuevos acomodos y mañosa reiteración, suscitando la indignación de la ciudadanía, en especial cuando termina quedando impune.
En el último tiempo hemos sabido de situaciones que pueden catalogarse de corrupción en instituciones armadas, en las policías, en el poder judicial, en las candidaturas a cargos de elección popular, en empresas productivas o de servicios, en entidades que reciben subvenciones o aportes estatales o municipales, en los municipios, en instituciones religiosas, por nombrar algunos casos.
Si uno quiere averiguar las causas de este fenómeno, se encuentra con múltiples respuestas, de las cuales sólo es posible apuntar algunas en esta columna. En primer lugar y partiendo por el interior de las personas, como parece necesario hacerlo, debe mencionarse la falta de sentido ético, esto es, del recto comportamiento que debemos tener en nuestras acciones libres, lo que es más exigente si nos desempeñamos en instituciones u organizaciones cuyas finalidades se orientan al bien común, aunque sea con distinta intensidad, como ocurre con las empresas, las organizaciones educacionales, los municipios, los servicios del estado, las policías, los tribunales, las cámaras legislativas, entre otras.
También la falta de sentido ético colectivo o institucional, que es la gran responsabilidad de las autoridades encargadas de conducir y orientar a las instituciones, y cuya infracción por esas autoridades acentúa la gravedad de la falta, por el deterioro interno de las confianzas y el respeto, además de la incidencia -a veces escandalosa- en la comunidad general y en particular en aquella directamente vinculada al accionar de esa entidad. Porque no es lo mismo que la corrupción ocurra en una sección a que suceda en la gerencia o en la dirección general.
El sentido ético tiene que ver con los principios y con la práctica. No es, por lo tanto, una cuestión meramente especulativa, que deba incorporarse por protocolo en planes de estudio o en sermones, y recordarse de manera enfática cada vez que se denuncia una infracción y se produce un escándalo. Tiene que ver -al igual que el respeto por los derechos humanos- con una actitud ante la vida, que se va formando desde la niñez, al calor de la convivencia familiar y de los procesos educativos, que se alimenta con el actuar colectivo en la sociedad y en las instituciones en que me desempeño, que actúa como marco solidario y promotor para que en la práctica se dé efectivamente un actuar ético.
Por otra parte, existen factores externos a las personas que favorecen o alientan -o producen como resultado- la corrupción. Desde luego debe mencionarse el ambiente general -de falta de respeto, de competencia y de consumismo- que se aprecia en nuestra convivencia, que es propicio para que malos servidores -públicos y privados- comiencen a servirse de sus puestos o empleos en beneficio de su ego o de su mejoramiento personal. De allí, alejados del sentido de servicio que le es exigible, el paso siguiente es utilizar -en grados variables- la institución o sus procedimientos en beneficio personal o de algún grupo o banda.
Sumemos a lo anterior las deficiencias de los sistemas de fiscalización, tanto al interior de las instituciones como al exterior de ellas, cuando les corresponde fiscalizar actividades particulares. Es bastante común que las fiscalizaciones sean represivas -las llamamos investigaciones o sumarios-, esto es, posteriores a las infracciones o escándalos, y además de extensa duración. No es habitual que tengamos fiscalizaciones preventivas y programadas, que serían muy útiles en ambos ámbitos -interno y externo-, pues permitirían descubrir problemas, arreglarlos, orientar la actividad futura y mantener el sentido permanente de servicio y cumplimiento de objetivos, y de sancionar aquello que deba serlo.
Debe mencionarse también, dentro de la búsqueda de causas o elementos que favorecen la corrupción, dos curiosos padrones de conducta que pueden decirse propios de nuestra idiosincrasia: el afán por buscar la protección de la ley y la protesta pública. Por el primero, quedamos condenados a no hacer nada hasta que tengamos ley, aunque todos veamos las filtraciones que se producen; y cuando ocurre el siniestro o el escándalo legislamos rápido y, por lo mismo, con alguna insuficiencia o deficiencia, lo que perpetúa el problema, aunque en distinta dimensión. Por el segundo, se logra visibilizar el problema, politizarlo y hacer correr a las autoridades, generalmente para generar la ley pertinente y en algunos casos para soluciones transitorias. Parece obvio que en tales condiciones pueden surgir vetas de corrupción.
Ya está dicho: pueden indicarse más elementos de la estructura y convivencia de nuestra sociedad que pueden favorecer la corrupción, y probablemente el lector ya tiene en mente algunos de ellos. Por ejemplo: la excesiva burocracia en algunos trámites; la falta de transparencia; la demora en obtener respuestas; las penas muy benignas para quienes incurren en conductas de corrupción, especialmente cuando ellas obedecen a planes muy elaborados o son desarrolladas por la autoridad; el amiguismo y la falta de concursos públicos para ciertos cargos: el interés por ganancias excesivas; los entramados para eludir impuestos; los avances del narcotráfico, con sus secuelas tan conocidas; etc. No es necesario cansar a ese amable lector.
Es evidente que la corrupción es mucho más grave cuando se presenta en el sector público. Por eso no es extraño que, cuando se descubre, cause conmoción y se exija investigar y sancionar, aunque más de alguna vez no se tenga éxito en ello. Pero no hay que olvidar que corrupciones en el sector privado han sido muy dañinas para la comunidad.
Sin embargo, hay que reiterar que el más grave impacto de la corrupción es a la democracia, forma de organización que -con todas sus falencias- nos permite avanzar en el mejoramiento de la vida social, por lo que estamos obligados a preservarla y defenderla de los factores que la amenacen, uno de los cuales es la corrupción.