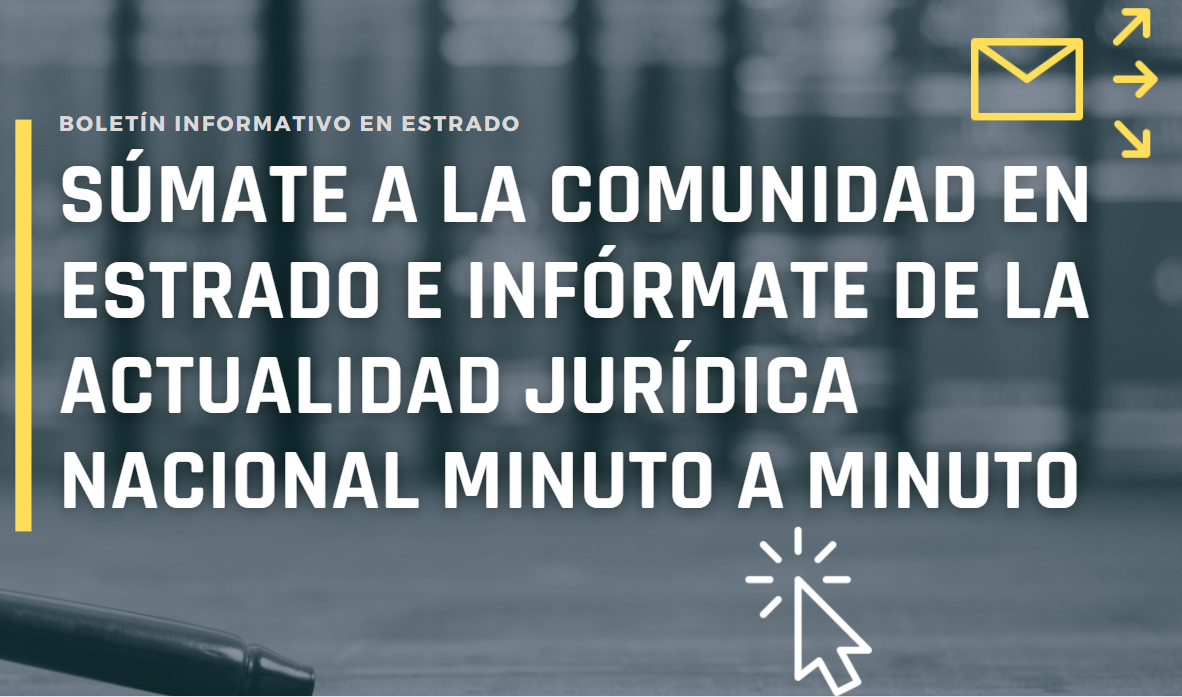Rodrigo Reyes Duarte, abogado. Director Jurídico de Prelafit Compliance.
Hoy, el Poder Judicial chileno enfrenta una de sus crisis más profundas: el caso de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos en la llamada “trama bielorrusa” no es un escándalo policial más, sino el síntoma de una enfermedad ética que amenaza con “desquiciar” nuestras instituciones.
El caso Vivanco nos debe llevar a preguntarnos ¿Qué significa ser juez del más alto tribunal de la República? Y en qué consiste, en verdad, desempeñar una profesión. Y es que ser profesional no es solo una forma de ganar dinero, sino una actividad social cooperativa que busca un bien indispensable para la comunidad. En el caso de un juez, ese “bien interno” es la justicia aplicada con equidad y transparencia.
El peligro surge cuando los “bienes externos” – el dinero, el poder y el prestigio – desplazan al fin social de la profesión. Cuando un magistrado deja de buscar la justicia para perseguir el aumento de su patrimonio o la consolidación de redes de influencia, se produce una fractura del “quicio” social. Como bien señala la filósofa Adela Cortina, una sociedad injusta es una sociedad “desquiciada”, un organismo enfermo que pierde su equilibrio moral.
La investigación de la Fiscalía describe un esquema donde la justicia se convirtió en un producto transable. El origen, sabemos, está en el conflicto entre la estatal Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM). Se acusa a Vivanco de intervenir irregularmente para favorecer al consorcio, permitiendo el traspaso de cerca de $17 mil millones de pesos desde el Estado hacia manos privadas.
Lo más grave es la monetización de esta influencia. En efecto, la Fiscalía detalla pagos ilícitos que suman miles de dólares y millones de pesos, gestionados a través de la pareja de la Ministra, Gonzalo Migueles. Estos fondos habrían financiado viajes y transformado la alta magistratura en una herramienta de lucro personal. Aquí, la “virtud moral” del juez fue reemplazada por una “pericia técnica” puesta al servicio del mejor postor.
Y las imputaciones resultan especialmente graves porque se trata nada menos que de una ministra de la Corte Suprema chilena, esto es, una autoridad que tiene la última palabra cuando se trata de resolver los problemas jurídicos.
Uno esperaría que las personas que integran la Corte Suprema sean individuos virtuosos, leales al deber que pesa sobre ellos y que, por supuesto, no se limita a aplicar el derecho correctamente, sino a decidir con imparcialidad, siendo ciegos a los intereses involucrados, especialmente los propios y haciendo abstracción de los vínculos o de las lealtades personales.
Lo grave de este caso no es el deficiente sistema de nombramiento de jueces, que podemos perfeccionar sin duda, sino de jueces que no han estado a la altura de lo que se espera de ellos.
Al final del día el tema relevante es si tenemos jueces dispuestos a cumplir su labor y resolver lo que en derecho corresponda o por el contrario, estarán dispuestos a diversos intercambios a partir de la función pública que se les confirió.
Contar con una Corte Suprema legitimada es fundamental para nuestro Estado de Derecho. Probablemente ninguno de los integrantes de nuestro máximo tribunal llegó allí “por obra y gracia del Espíritu Santo” como se atrevió a decir una ministra cuestionada en el pleno, pero cosa muy distinta es evidenciar una lealtad inaceptable con algo o alguien que no sea el derecho y la función pública.
¿Qué ha hecho la Corte Suprema? El escándalo ha obligado a implementar nuevas medidas de control y códigos de ética más estrictos. Sin embargo, no hay que engañarse. Los controles externos serán siempre insuficientes si no hay una transformación interna. La lección de este caso es que la ética en las profesiones es una virtud frágil que debe cultivarse a diario.
Necesitamos educación que forme ciudadanos con espíritu crítico, capaces de decir “no” a la lógica del mercado cuando esta intenta invadir los tribunales o la función pública. La independencia judicial no es un privilegio del juez, sino un deber hacia el ciudadano.
La reconstrucción del “quicio” judicial en Chile no se logrará solo con condenas penales, ni con nuevos códigos de conducta, se requiere una renovación ética que devuelva a la magistratura su vocación de excelencia. La integridad del sistema judicial no es un simple trámite administrativo; es la columna vertebral de nuestra democracia. Sin ella, el respeto a la dignidad humana se desmorona.