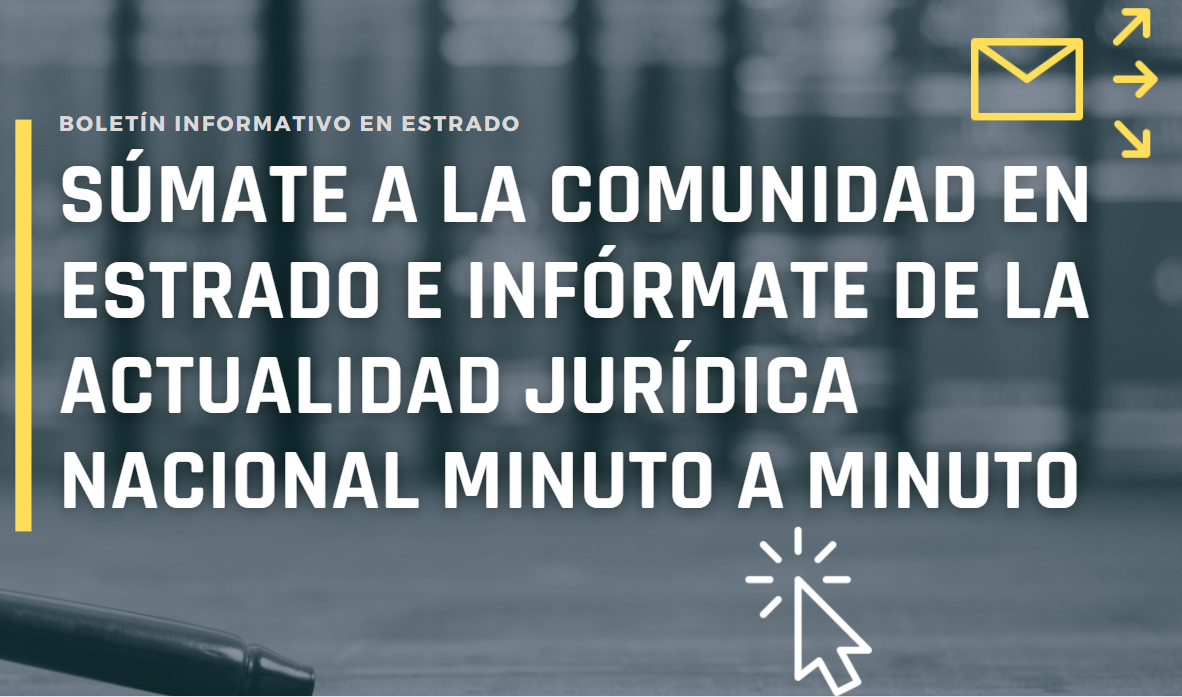Créditos Imagen : Ángela Vivanco
Ángela Vivanco Martínez. Ministra de la Excma. Corte Suprema.
José Saramago, el Nobel portugués, tenía fijación por la blancura. Primero, en Ensayo sobre la ceguera, describe una epidemia de ceguera blanca, repentina e inexplicable, que demuestra la incapacidad de un país para hacerse cargo de un desastre de esa envergadura y nos recuerda la inevitabilidad que las situaciones extremas terminen significando el surgimiento de lo peor y lo mejor del ser humano, a partes iguales. La ceguera de Saramago, sin embargo, no es sólo física sino simbólica, pues demuestra a sus protagonistas lo ciegos que estaban aún antes de padecerla.
Con la misma fina ironía, su Ensayo sobre la lucidez, obra publicada en 2004, vuelve sobre lo blanco, pero esta vez con el ambivalente significado de querer pronunciarse y de no querer hacerlo en un proceso político. En efecto, esta vez la blancura tiene que ver con una abismante mayoría de votos blancos que se emiten durante una elección municipal un día de gran lluvia, en que de pronto y después de no haber casi concurrido a las urnas, los electores salen en grandes cantidades a votar. Lo insólito de tal interés combinado con votación en blanco, anima a las autoridades a repetirla, pero los resultados son los mismos y ahí es donde la comunidad entra en pánico… porque votar es una manifestación de voluntad, pero votar en blanco parece ser un síntoma de rebelión.
El Estado de Saramago, plagado de funcionarios, camarillas, asesores y “creativos”, un coro de voces tan enérgicas como vacías, analiza tan desoladora situación y trata, a través de múltiples medidas, de indagar por qué ha sucedido esto, de qué conspiración se trata, llamando a los ciudadanos a abandonar esta malvada decisión, sin duda antisistémica, sin descartar por supuesto que “lo sucedido tenga sus verdaderas raíces en el exterior, que esto que vemos sea sólo la punta del iceberg de una gigantesca conjura internacional de desestabilización, probablemente de inspiración anarquista, la cual, por motivos que todavía ignoramos, habría elegido nuestro país como su primera cobaya”. Se desarrolla, entonces, un verdadero plan de investigación, en el que autoridades y también espías procuran entender lo sucedido, usando un metalenguaje sobre el significado real de “esta blancura” de ochenta y tres por ciento de los votos emitidos, pero los rebeldes votantes se niegan a contestar, nadie confiesa nada ni da pistas de cómo pudo fraguarse la decisión colectiva y rupturista. Ni siquiera hay personajes a los que podamos seguir y escudriñar, pues la masa votante, que toma mil formas, como las toman los agentes del Estado, sólo se deja ver a muy cortos intervalos como si fueran focos de linternas alterando con escasa eficacia la oscuridad.
Desgraciadamente “la ley no ha tenido más remedio que reconocerle a los electores, está escrito con todas sus letras que nadie puede ser perseguido por votar en blanco”, lo que dificulta encontrar justificaciones para desarrollar un plan de acción suficientemente drástico, pues sin duda el problema no es que los rupturistas de siempre pretendan votar en blanco y desplieguen, así, ligeras muestras de aversión a lo establecido, sino que la mayoría involucrada en esta terrible situación compromete al modelo mismo, pone en riesgo a todos.
Acorde con tal sensación de acabo de mundo, se decreta un estado de excepción, que pretende reconducir a la comunidad al camino correcto, allí donde las elecciones dan ganadores y perdedores y el juego democrático sigue su saludable propósito de considerarnos sus partícipes, por una parte y por la otra, manejar la situación con el tacto necesario, a modo de impedir que los hoy adversarios, acaben siendo enemigos de la patria.
Sin embargo y como era esperable, ningún estado de excepción consigue el efecto de cambiar las conciencias de las personas y la medida es un fracaso, porque los decisores terminan presos de la medida que han decretado, hundidos en un mar de permisos, salvoconductos, restricciones, problemas de abastecimiento. Como recurso extremo y, podríamos decirlo, vindicativo, las autoridades deciden entonces abandonar la capital junto con las fuerzas de orden y seguridad, apostando entonces a obtener, gracias al desamparo, lo que no se ha podido lograr haciendo presión. Aumentando la sensación de subversión que ya sufre el gobierno, los ciudadanos no salen a la calle a ver marcharse a los comboyes y autos oficiales, pero en señal de sorda resistencia se van prendiendo las luces de cada una de las casas a su paso. Por la mañana el jefe de Estado se dirige al país con un tono amargo, anuncia los desastres por venir y efectúa una trágica interpretación acerca de la futilidad de los derechos: “… entonces comprenderéis, demasiado tarde, que los derechos sólo lo son íntegramente en las palabras en que fueron consignados, ya será constitución, ley o cualquier otro reglamento, comprenderéis, ojalá convencidos, que su aplicación desmedida, inconsiderada, convulsionaría la sociedad establecida sobre los pilares más sólidos, comprenderéis, en fin, que el simple sentido común ordena que los tomemos como mero símbolo de lo que podría ser, si fuese, y nunca como una efectiva y posible realidad”.
Tampoco esta medida surte el efecto deseado. Los únicos abrumados son los que han votado a los partidos, los que siguen en clave política. Los restantes ciudadanos no echan de menos al gobierno ni al parlamento, tampoco se produce una asonada de criminalidad, un germen de huelga de los recolectores de basura termina en breve plazo luego las mujeres de la capital salen a barrer las calles como lo hacen en sus casas y un asaltante es sujeto de detención ciudadana y recibe una seria reprimenda de los bomberos, luego de lo cual lo dejan ir. Lo que sí se ocurre: se suceden interpretaciones y editoriales diversas acerca de la desilusión ciudadana y porqué se ha decidido manifestar en votos blancos y no en una revolución. Quizás hubiera sido preferible que sucediera lo segundo.
Una explosión en el metro, que deja varios muertos, hace pensar alcalde de la ciudad y al gobierno que los rebeldes han decidido pasar a la vía activa, pero no hay asonadas, sólo una multitud que despide a los caídos, si iglesias presentes, y que luego se dirige al palacio del jefe de Estado calladamente y luego de media hora, se disuelve sin violencia de ningún tipo. Por otra parte, la huida de los políticos y votantes de la ciudad – los que no son “blanqueros” – no prospera por culpa del desorden y de los largos diálogos de los ministros, fructíferos en demostrar prejuicios, limitaciones y falta de comprensión de las verdaderas intenciones de la comunidad, que deja volver a pleno día a los fugitivos, sin un solo gesto de reprensión.
Entonces el gobierno se avoca a lo único que le queda: descubrir al culpable, porque es más fácil personificar responsabilidades y dirigir la fuerza del Estado hacia una persona que a una mayoría indeterminada. Y entonces surge el nexo histórico entre las dos blancuras, la de la ceguera y la de los votos: “… alguna relación tiene que haber entre la reciente ceguera de votar en blanco y aquella otra ceguera blanca que, durante semanas que nunca podremos olvidar, nos mantuvo a todos fuera del mundo… tal vez esta ceguera de ahora pueda ser explicada por la primera, y las dos, tal vez, por la existencia, no sé si también por la acción, de una misma persona”. Con la misma ineptitud de entonces, habida cuenta de que nunca se descubrió el origen de aquella pandemia y que malamente podía descubrirse un responsable, dado que hubo en realidad víctimas y no hechores, ahora se buscará simplificar un problema grave de legitimidad buscando a un culpable con el poder fantástico de haber movido a casi toda la ciudad a votar de un determinado modo.
La búsqueda y el descubrimiento de ese presunto autor nos conectará con los personajes que conocimos en la obra anterior y también con la dualidad realidad/imagen, verdad/engaño, cumplir con los deberes/hacer que se cumple con ellos, inocencia/apariencia, como esencia de las críticas del autor a la política descrita tan descarnadamente por Nicolás de Maquiavelo, que, a nuestro juicio y si lo consideráramos detenidamente, no lo es sólo a la política sino a las debilidades y vicios del propio ser humano, una de cuyas manifestaciones es la liviandad de la actividad política cuando hay poco compromiso por esforzarse en su virtud.
Bajo una premisa más bien propia de los autoritarismos, (“no hay personas inocentes, cuando no se es culpable de un crimen, se es culpable de una falta, siempre es así”), el comisario de policía, interesado en contar con prontos resultados, se plantea que la autora de la conspiración pueda ser la mujer del médico, la que no perdió nunca la vista, justamente porque ella no es capaz de explicar porqué. Los lúcidos son los culpables, podríamos inferir. Pero él resiste a esa idea, probablemente porque está menos ciego que sus mandantes y les sugiere a ella y a su marido huir, recordándoles, también con una terrible evocación de los sistemas cerrados: “He aprendido en este oficio que los que mandan no sólo no se detienen ante lo que nosotros llamamos absurdos, sino que se sirven de ellos para entorpecer la conciencia y aniquilar la razón”.
Pero la máquina de las culpabilidades no puede pararse, aparecen testigos, noticias, denuncias y el sistema, ávido, devora al comisario, a la presunta artífice de la rebelión y a cuantos conocen lo que está sucediendo, reemplazando la memoria por un tranquilizador montaje que devuelva la paz social, no importa su precio.
La rebelión ha sido silenciada. Como suele ocurrir, no con soluciones o haciendo valer las auténticas responsabilidades, sino identificando al chivo expiatorio en quien descargar las iras que genera la imposibilidad de control del auténtico malestar. Pero, hagámoslo notar, nadie se atreve a abrir un juicio que pudiera salir mal, mejor no dejar las cosas en manos de los jueces, sino operar sumariamente. La total ausencia de la justicia y de quienes la administran en estas obras de un gran autor, son un rasgo distintivo de la ceguera y de los costos de la lucidez.