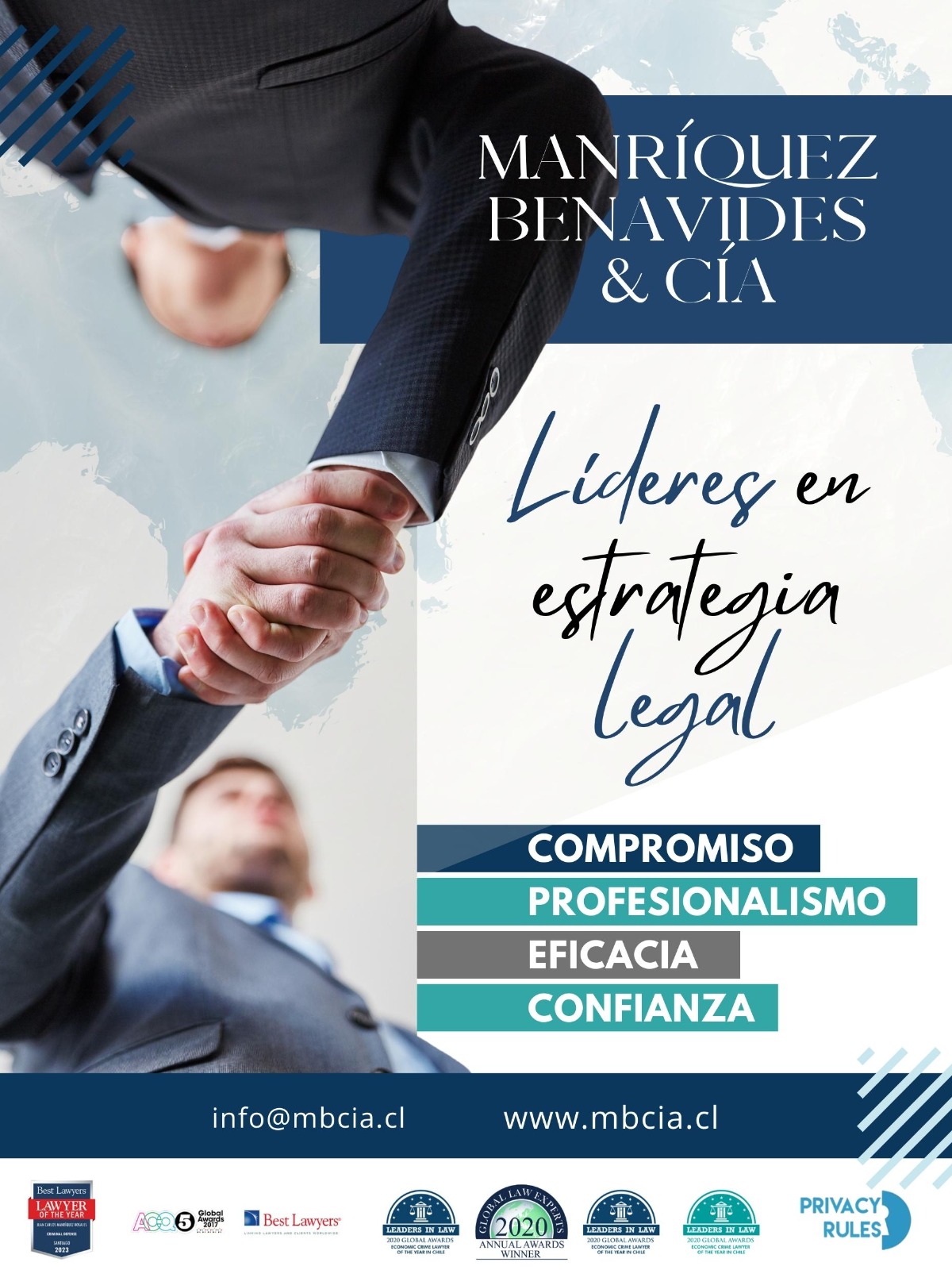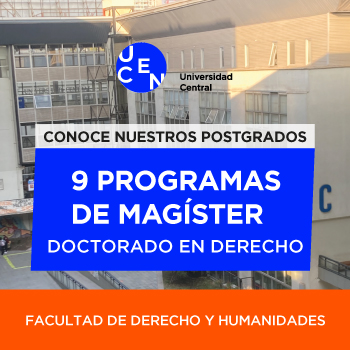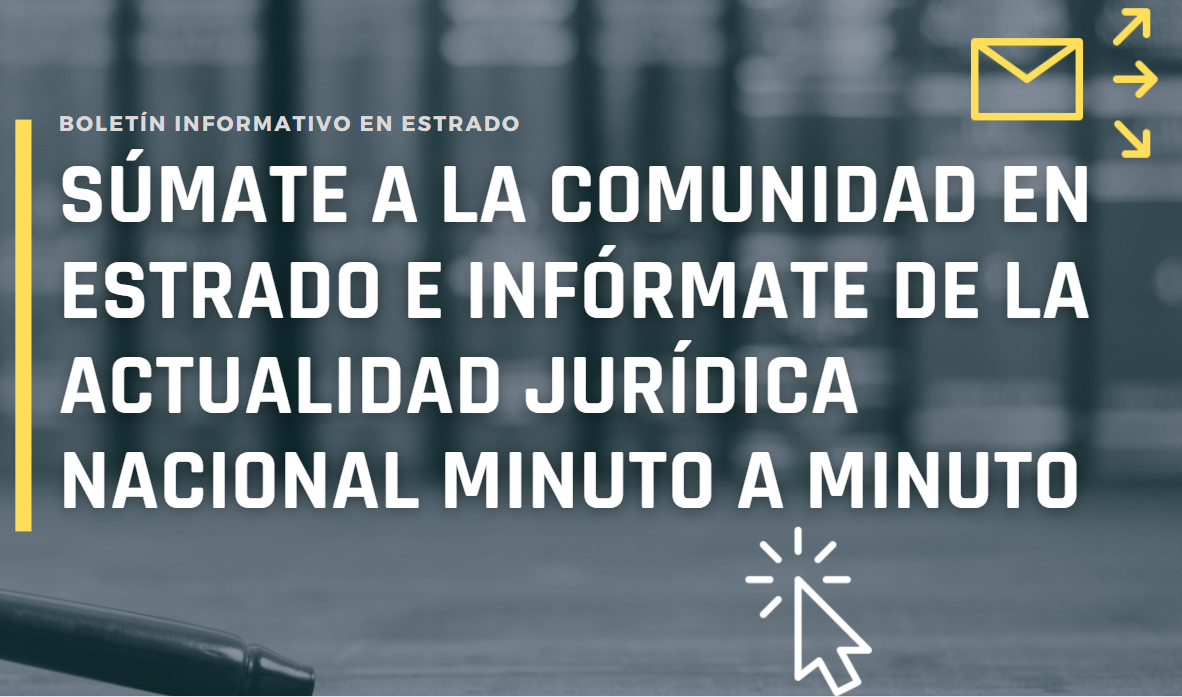El principio precautorio se ha convertido en un pilar del derecho ambiental contemporáneo. Su objetivo es prevenir daños graves o irreversibles, incluso cuando no exista certeza científica absoluta. Este enfoque marcó un cambio de paradigma: la falta de evidencia concluyente dejó de justificar la inacción frente a posibles riesgos. No obstante, su aplicación estricta ha generado tensiones, pues a veces se interpreta como un veto automático ante cualquier incertidumbre, lo que puede conducir a una parálisis regulatoria.
Cass R. Sunstein, en Laws of Fear, advierte que una aplicación maximalista del principio puede volverse autodestructiva: bloquea tanto la acción preventiva como la implementación de soluciones adaptativas, ya que ninguna medida es aceptada si no garantiza inocuidad absoluta. Esto no solo genera parálisis institucional, sino que desvirtúa los objetivos preventivos que busca proteger.
Desde la perspectiva científica, la rigidez normativa desconoce que la investigación ambiental opera bajo incertidumbre estructural. Rara vez los modelos climáticos, hidrológicos o toxicológicos entregan certezas absolutas. Exigir evidencia concluyente como requisito para actuar resulta impracticable y contrario a la naturaleza misma de la ciencia, que avanza mediante hipótesis y aproximaciones probabilísticas. Una lectura descontextualizada del principio puede terminar inhibiendo decisiones sólidas.
Esta interpretación rígida ha contribuido a una expansión disfuncional de la “permisología” ambiental. Los procesos de evaluación se han vuelto más extensos, costosos y litigiosos, sin traducirse necesariamente en mayor protección. Paradójicamente, proyectos diseñados para enfrentar la crisis climática —como energías renovables, infraestructura verde o gestión hídrica— se ven demorados o rechazados por exceso de cautela.
En sectores como minería o energía, donde coexisten riesgos significativos y aportes económicos relevantes, el principio requiere un tratamiento matizado. La mera existencia de incertidumbre no puede invalidar automáticamente un proyecto, sobre todo cuando existen tecnologías de mitigación, marcos regulatorios estrictos y capacidad institucional de monitoreo.
Una alternativa eficaz es la autorización gradual: establecer etapas, fijar condiciones de seguimiento y revisar periódicamente resultados. Este enfoque adaptativo permite prevenir daños y, al mismo tiempo, avanzar en soluciones necesarias. Así, el principio precautorio deja de ser un freno absoluto para convertirse en una herramienta de gobernanza inteligente, capaz de articular decisiones informadas, flexibles y sujetas a revisión.
El desafío no está en abandonar el principio, sino en integrarlo en un marco coherente con las exigencias del siglo XXI. La protección ambiental no debe concebirse como obstáculo al desarrollo, sino como guía para orientarlo con responsabilidad y transparencia. Frente a visiones binarias —prohibición total versus aprobación irrestricta— urge construir criterios intermedios que permitan actuar en escenarios de incertidumbre sin sacrificar sostenibilidad. La verdadera amenaza no es la falta de certeza científica, sino la incapacidad institucional para gestionarla adecuadamente.
Carlos Peña Farfal, Investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas, Universidad Autónoma de Chile